
Opinión: «Cultura para todos». Por Juan José Silguero

Por Juan José Silguero
Si la cultura es un hecho aristocrático, cultivo celoso, asiduo y solitario de una interioridad refinada que se opone a la vulgaridad de la muchedumbre (Heráclito: «¿Por qué queréis arrastrarme a todas partes oh ignorantes? Yo no he escrito para vosotros, sino para quien pueda comprenderme. Para mí, uno vale por cien mil, y nada la multitud»), la mera idea de una cultura compartida por todos, producida de modo que se adapte a todos, y elaborada a medida de todos, es un contrasentido monstruoso.
La cultura de masas es la agricultura.
U. Eco
Lo leía hace unos días: «El Gobierno dará el título de Bachillerato con una asignatura suspendida».
Gran noticia para los mediocres, pensé.
«Se busca así –seguía la noticia– que ese único suspenso no dañe la autoestima de los alumnos…».
Ya se encargará la vida de hacerlo, me dije a continuación. Solo que entonces dolerá más.
Doy por hecho que el siguiente paso adelante consistirá en graduarse con dos asignaturas suspensas; o con tres…
Entre tanto, los cinco sentidos se ponen en cuestiones mucho más importantes que eso, por ejemplo en que los hombres –esa vergüenza de la sociedad– abran demasiado las piernas en los asientos del metro.
En el extremo opuesto a esta noticia (en cuanto a su connotación moral), leía poco después la carta de un profesor uruguayo, bastante desesperado el hombre, ante la patente desidia de los alumnos hacia todo lo que no sea el Whatsapp o las redes sociales.
En cambio, hace ya tiempo que innumerables lumbreras insisten en repetir los indudables beneficios de la inclusión de medios tecnológicos en las aulas, hasta tal punto que en numerosos centros educativos han comenzado ya a sustituir abiertamente a los libros, lo que ha dado lugar a los brillantes resultados (y rápidos, sobre todo rápidos) que todos conocemos: los alumnos son más dispersos que nunca, los alumnos están más desganados que nunca, y, en consecuencia, los alumnos saben menos que nunca.
Eso sí, manejan la tablet como Dios.
El intercambio de lo anecdótico por lo esencial es lo que tiene, que aquellos que venden el coche para comprar la gasolina se acaban convirtiendo en gasolineros expertos.
Pero resulta que hace ya tiempo que algunos docentes sabemos que la perversa inclusión de tablets y demás artefactos en las aulas no solo no ha supuesto avance alguno, sino que ha logrado materializar la mayor atrocidad de todas: hacer patológico el desinterés de los alumnos.
Los dispositivos electrónicos, con su premeditada capacidad de adicción, con sus recompensas inmediatas, tomadas directamente de las máquinas tragaperras, motivan como ninguna otra cosa a los alumnos, pero no desarrollan ni una sola de las capacidades que más necesitarán a lo largo de su vida: el sacrificio, la perseverancia, el largo plazo.
Ahí es donde radica su mayor engaño.
Sus promotores son los trileros de la educación. Con una mano muestran la recompensa, en forma de aprendizaje inmediato, con la otra esconden el verdadero precio. Visto y no visto. Y aún tienen una tercera mano, la más importante, que es con la que cobran.
Y es que las licencias de los libros digitales que los alumnos compran por internet expiran en septiembre del curso que termina, es decir, a los catorce meses exactos de su compra. Pasado ese tiempo, ya no pueden acceder a su libro, pues su password ha caducado.
Esto se llama «obsolescencia programada».
Y es una vergüenza.
Rara vez se menciona esto, con la triste cobardía que caracteriza nuestro tiempo. Como tampoco se cuenta en los medios (pues no es popular, y la consigna hace ya tiempo que está clara: complacer a la masa) los niños dañados que quedan en el camino.
Esto es imperdonable.
Esto es intolerable.
Lo que hace la maquinita es generar compulsión hacia sus infinitos estímulos, para ser ella misma la encargada de apaciguar hipócritamente la ansiedad que éstos generan. Es exactamente el mismo principio que se utiliza con el tabaco, o con cualquier otro tipo de droga a decir verdad.
Y cuanto más la utilizan, más dependientes se vuelven.
A cambio, el bombardeo incesante de los estímulos artificiales destruye lo más importante de todo… esa hierba prodigiosa que da lugar al verdadero crecimiento, ese elixir milagroso que no solo nutre la imaginación y fecunda la actividad como ninguna otra cosa, sino que, además, hace posible la acomodación y la digestión de tan descomunal flujo de información como el estudiante adquiere a diario:
El aburrimiento.
Su intercambio por lo ameno y lo inmediato da lugar a la dispersión, el desinterés y la apatía. Por un motivo sencillo: la aceleración y la profusión de los estímulos externos convierte enseguida en obsoletos los estímulos internos, que son precisamente los que nos hacen crecer. Su carencia es la frivolidad, lo banal y lo superfluo. Y es por eso que la perfección de la maquinita siempre va en detrimento del ser humano, por la simple ley de los vasos comunicantes.
Nada se opone tanto a los principios educativos.
Y su velocidad cada vez es mayor.
Todo lo grande es lento… lo valioso, lo perdurable, todo aquello que modifica significativamente la vida de una persona siempre es lento, como cuando algo cae al fondo del océano.
Pero ahí está la incómoda evidencia, como la nariz en medio de la cara: alumnos cada día más desganados; alumnos cada día más apáticos…
Alumnos cada día más ignorantes.
Entre tanto, los aforismos sensiblones proliferan como la píldora perfecta para paliar el ya casi inexistente interés cultural de la masa –limpios, concisos, y, sobre todo, breves, muy breves–, y el redil es más manejable que nunca. La generación que llega es desactivada de antemano mediante los «iPads para bebés» por sus propios padres (para poder dedicarse así a jugar a la Play). Y nadie tiene tiempo… Para lo más importante, nadie tiene tiempo.
Y es que la estafa es de tal magnitud que sus propias víctimas son las primeras convencidas en «no poder dar lo que no tienen».
«El tiempo es lo mejor, lo más personal que podemos dar», decía un tal Thomas Mann no hace tanto.
Lo más personal, esto es, lo más humano.
Antes, la depresión rara vez afectaba a los niños. A día de hoy, si el alumno no es feliz estudiando se le pone un psicólogo, creándole un problema que en realidad no existe.
Y la situación parece tan irrevocable como entrar en un túnel de la M–30.
1984 ha llegado.
El modelo educativo que se nos impone es el empresarial, donde lo que prima es la eficacia en la gestión, mediante el argumento más pérfido de todos: en un mundo atestado de maquinitas, los chicos han de saber hacer uso de ellas. Pues, de lo contrario, «no los estaremos preparando para el futuro».
Pero… ¿realmente alguien duda de que las terminarán manejando igual aunque no hagan uso de ellas en las aulas?
Tampoco se les enseña a picar cebollas, y puede que terminen siendo cocineros.
Lo que pasa es que no se trata de eso.
Se trata de dinero.
Pongamos como ejemplo la calculadora. Su uso es generalizado. Ya nadie hace operaciones escritas. En cambio, todos los niños siguen aprendiendo las tablas de multiplicar en el cole, pues ello conlleva una habilidad mental. El objetivo se ubica, como es lógico, en ese proceso mental, y no en el resultado de la multiplicación.
En una tienda, en cambio, lo que interesa es el resultado, y rápido.
Cuando mi cuñada sale a correr por la mañana su intención no es la de llegar al pueblo vecino. De ser así iría en coche. Lo que pretende es ejercitar y fortalecer su cuerpo. Con el acceso a la información sucede exactamente lo mismo: cuando los alumnos leen, lo que realmente están realizando es un ejercicio mental que no tiene lugar viendo un vídeo educativo, o manejando una tablet, por mucho que la información sea la misma. De hecho, sucede justo lo contrario.
Todos sabemos que basta plantarse delante de una tele para dejar de pensar.
Y ese ejercicio mental, hasta los dieciocho años, es el más importante de todos, por ser el encargado de configurar las conexiones neuronales de un modo y en un momento irrepetible. E irreversible.
Su desarrollo es ahora. Su formación para el mercado laboral llegará después. Son cosas diferentes.
Emplear la tecnología para fines educativos es como hacer deporte en coche.
A diferencia de lo que sucede con los ordenadores, nuestra capacidad de aprendizaje es mayormente involuntaria. Y resulta que no hay nada que defina tanto la calidad del almacenamiento en el ser humano como la emoción, de la que el ordenador carece.
En cambio, la perversa maquinita lo aborda con sus cantos de sirena… millones de estímulos seductores se infiltran en los matices de la sensibilidad y el entendimiento como un poderoso narcótico, destruyendo la atención, transformando las horas en minutos y convirtiendo finalmente la obra de arte en algo aburridísimo.
Estos alumnos envejecen enseguida, independientemente de su edad, pues nada envejece tanto como la incapacidad de contemplar lo bello.
Al lado de la inmediatez de la maquinita, todo es aburrido.
Tomemos ahora como ejemplo el popular programa de Televisión Española «Clásicos y reverentes».
En principio, el despropósito no puede ser mayor. La más solitaria de las actividades emitida por televisión. Aquello que, por definición, pertenece a la sombra, a la soledad, a la introspección… convertido en motivo de entretenimiento público, de comentarios estúpidos, en los que el alumno del superior, que ha dedicado 14 años de su vida a su sacrificadísima carrera (y que mejor haría en partirse los dedos en casa) se expone públicamente a juicios tan penetrantes como «a éste hay que recibirlo a lo Mónica Lewinsky: de rodillas».
El intercambio de lo académico por lo popular es lo que tiene, que te termina dando las máster-class Máximo Pradera.
O gobernando gente sin estudios.
Es lo vulgar manoseando lo valioso, lo común confraternizando con lo extraordinario. Y luego resulta que lo que no se retransmite es lo único relativamente retransmitible, esto es, el resultado final, la puesta en escena, la interpretación, en definitiva, que nunca supera los dos minutos y que, además, ha de ser compartido con algo importantísimo: enfocar los caretos de los padres, a ver si lloran.
Es mil veces peor que los programas de cotilleo basura, donde al menos uno se espera el esperpento. Qué falta de respeto a los profesionales… El alumnito convertido ya en celebridad, sin saber nada de los sinsabores cotidianos, de las decepciones habituales, de los fracasos diarios y la consecuente perseverancia que caracterizan los estudios musicales. Eso no es «la música clásica». A ver cómo le explica ahora un padre serio a sus hijos que el estudio profesional de un instrumento no tiene nada que ver con ese circo.
Este es el decorado de cartón-piedra que se nos ha impuesto, y que se traslada ya desde hace tiempo y sin disimulo alguno al estrato más importante y definitorio de todos, a las aulas, en virtud del mayor de los engaños: el de la igualdad.
Igualdad de oportunidades, igualdad de criterios…
Solo que no todos somos iguales.
Rebajar a los únicos, a las excepciones al nivel de la mediocridad solo puede dar lugar a la devaluación y la degradación de todos los demás. Lo excelso, lo extraordinario es el oro de una sociedad, y siempre ha de ser de acceso restringido, por un motivo justísimo en realidad: porque su grandeza solo se muestra a quien se la merece.
Como debe ser.
Igualar «hacia abajo» no solo es estúpido. También es injusto.
La cultura no necesita para nada que un medio tan vulgar como la televisión o cualquier otro «la acerque al gran público», ni tiene nada que ver con eso en realidad. Donde se debe hacer esto es en las aulas, y no con la Igartiburu diciendo las estupideces habituales sobre «alcanzar los sueños».
Cultura para todos…
La cultura de verdad no necesita esa «ayuda» para nada; y los jóvenes aún menos, tan necesitados de decepciones y fracasos. La pasión sincera, la entrega, la perseverancia… ya se encargará de ello. Tampoco el público la necesita, por cierto, como no es cierta esa otra leyenda que establece que «es preciso entender de música clásica para poder disfrutarla».
Lo único que se requiere para acercarse a ella es lo de siempre: dedicación, regularidad, perseverancia…
La cultura de verdad para quien se la curre.
Como debe ser.
Y con eso basta.
Y quien no esté dispuesto a pagar ese peaje… que continúe con sus Rosalías y sus fitipaldis.
No merece más.
Compartir


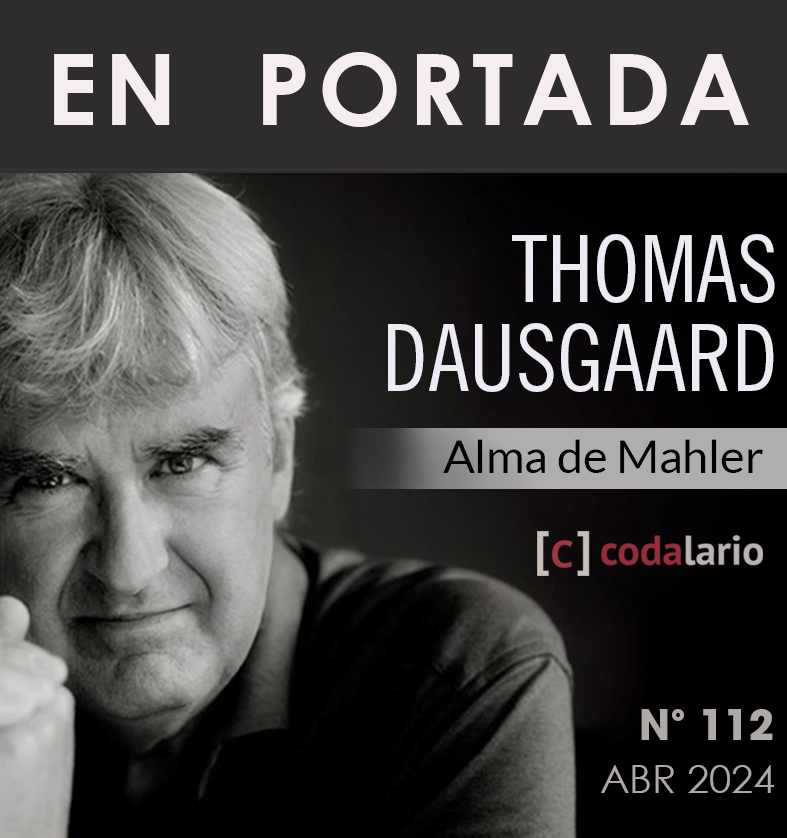
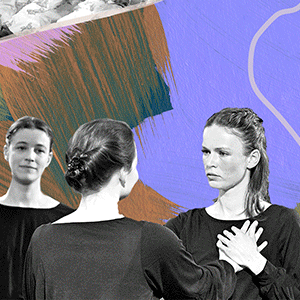



 Newsletter
Newsletter