
Opinión: «Fiebre del Sábado Noche». Por Juan José Silguero

Por Juan José Silguero
El proceso agitado de la crisálida para desmadejar el capullo que la envuelve es lo que hace que sus alas sean más adelante fuertes para volar.
Ygor
Fuente de alegría es la vida, pero allí donde la chusma acude a beber todos los pozos quedan envenenados.
F. Nietzsche
Tradicionalmente, la música clásica y la televisión han mantenido caminos separados, independientes, consecuencia inevitable de la indiferencia que siempre ha demostrado la segunda hacia la primera. Salvo aquel Conciertazo que todo el mundo recuerda (no porque fuese algo excepcional, sino porque era lo único que había), el Concierto de Navidad o los conciertos esporádicos y madrugadores de «La 2», el desinterés de la televisión hacia la clásica siempre ha sido más que evidente, lo que ha contribuido, como todo lo demás, a su patente arrinconamiento.
En un ejercicio de supremo cinismo, algunos acusaban (y acusan) a los propios músicos clásicos de su marginación, como si su aspiración no fuese la misma que la de cualquier otro músico: ser escuchados por el mayor número posible de personas; como si deseasen ser ignorados por voluntad propia.
No obstante, como el amante despreciado pero orgulloso, la música clásica fue capaz de encauzar ese desdén del modo más digno posible, esto es, asumiendo con integridad su carácter restringido, reconcentrándose sobre sí misma en la sombra, y perseverando.
Había un cierto ascendente en aquella determinación… una insobornable grandeza, una superioridad moral, que se derivaba fundamentalmente de una premisa comúnmente aceptada por todos: quien desease acceder al país de las maravillas, debía currárselo.
La masa perezosa lo decía de otra forma:
«Para disfrutar de la música clásica hay que entender…».
Lo único que hay que hacer para disfrutar de cualquier cosa, ya sea de pintura, de cocina o de hacer calceta, es dedicarle tiempo.
Con eso vale.
Pues bien, para sorpresa de muchos, y por primera vez en la historia de nuestra televisión, comienzan a proliferar los programas televisivos dedicados a la música clásica, y además con extraordinario éxito, compitiendo incluso en audiencia con impagables espacios como Sábado deluxe o First dates.
«¡Por fin un programa de televisión dedicado a la música clásica!» –Claman muchos–. «¡Ya iba siendo hora!» «¡Su difusión es importante!» Etc etc.
Solo hay un pequeño problema…
Que eso no es la música clásica.
Es otro programa basura.
Obras tuneadas o directamente amputadas, para que no se les haga pesadas al público, jurados de supuesto prestigio echándose las manos a la cabeza con admiración ante el alumnito a medio hacer, presentadores del corazón a los que uno tiene que escuchar explicaciones como «La Campanella es una canción que se hizo famosa gracias a la película Shine…». Los mismos juicios banales y manidos de siempre, las mismas tonterías sobre alcanzar los sueños, la misma bazofia con diferente collar convenciendo al público ignorante de que puede acceder a algo valioso, trascendente, de forma gratuita, sin tan siquiera mover el culo del sofá, como los que ven el Concierto de Navidad una vez al año y se tienen a sí mismos por entendidos.
El despropósito es múltiple, y terrible: a los televidentes se los manipula como siempre se hace, con mayor facilidad aún en este caso dado su absoluto desconocimiento. A los profesionales serios no se los tiene en cuenta, sencillamente no existen.
A los alumnitos directamente se los engaña, haciéndolos creer que es excepcional lo que hacen.
A nadie se le ocurre preguntarse por un momento: «¿Y cómo es posible su éxito, en una actividad que, hasta ayer, era ignorada?»
Porque es otro programa basura.
La capacidad de abarcar y valorar adecuadamente la obra de arte no acontece de la noche a la mañana, por generación espontánea, sino que es fruto de un cultivo constante, celoso, invariablemente largo, que supone un crecimiento proporcional al esfuerzo que requiere. La televisión, en sí misma, conlleva algo indefiniblemente anodino, vulgar… y su misma frugalidad es lo que precisamente mejor representa su principal diferencia con la música clásica.
Todo lo trascendente, todo lo valioso es inevitablemente lento, a la fuerza, por una cuestión de equilibrio natural. Que un programa así se equipare en índices de audiencia con otros programas basura no es algo digno de celebrar, sino al revés, y revela mejor que ninguna otra cosa el grotesco extravío cultural en el que vivimos inmersos desde hace ya mucho tiempo.
Sacar la música de los colegios para meterla en la tele no solo es aberrante…
También es mezquino.
Esto no es un caso aislado, sino otro síntoma más de una terrible enfermedad, esa creciente ignorancia que solo unos pocos denunciamos y que responde a un pérfido y deliberado plan, un plan maquiavélico, y tan bueno que todos sus implicados –también los profesionales, también los medios respetados– son colaboradores, voluntarios o involuntarios, de tan siniestra conspiración.
Es cosa sabida por todos: anulad intelectualmente a un pueblo y el gobierno podrá gobernar, los medios manipular y los intermediarios hincharse a ganar dinero.
La ignorancia de la masa es ganancia para todos.
Solo puede ser ese el motivo…
Sería demasiado horrible imaginar que la misma tierra que ha dado lugar a tantos grandes concluya con semejante nivel de imbecilidad.
No puede ser casual que, de un día para otro, los Einaudis sean portada de las revistas supuestamente serias, las cantantes de prestigio se dediquen a hacer de Risto, los Rodhes reseñen los programas de mano de los pianistas de verdad en el Auditorio Nacional, los Teatros Reales programen a los Bertín Osborne, los «mejores pianistas del mundo» graben discos interpretando Paraelisas y Tiersens…
Es todo espeluznante, grotesco, demencial.
Aquí entran, como hienas, y desde hace ya mucho tiempo, los Yirumas, los Einaudis, los Malikians… y todos aquellos que dicen pretender «aproximar al gran público la música clásica».
Los motivos de estos cantamañanas con jet privado no son altruistas, sino económicos. Son maestros de la perfidia. Saben abastecerse de los mismos materiales nobles que lo trascendente, pero en virtud de lo grotesco.
Y nada confunde como eso.
Así, es posible encontrar a la orquesta sinfónica arropando a un Einaudi, el gran Steinway bajo los dedos de un Rodhes… sustituyendo a los Clayderman, los Nyman y los Luis Cobos de entonces.
Su argumento es deleznable, y muy dañino: acercar el arte de calidad al gran público es sencillo, y gratificante. También al vago, también al que dice no tener tiempo de escuchar esa música «para la que hay que entender» pero sí para seguir la bazofia televisiva, o para leer libros sobre «Cómo tocar a Bach mientras se va al baño». Es absurdo, hipócrita, y muy miserable, un monstruoso contrasentido: postular la valoración de la obra de arte mediante su degradación.
Esas garrapatas tienen un perro, que es el público, y son las que más daño hacen al verdadero arte. Cuentan con el apoyo de las instituciones públicas y privadas –las primeras porque no saben, las segundas porque saben demasiado–, una absoluta falta de escrúpulos y el entusiasmo de la masa ignorante, peligrosa mezcla de la que solo puede salir el engendro.
Lo que en realidad hacen estos parásitos es rebajarse al nivel abominable de la masa, pero no para elevarla, sino para recoger la pasta del cieno.
¿Qué tendrá el dinero, que es capaz de corromper incluso a artistas inicialmente serios?
¿Por qué no se televisan las máster-class de verdad?
Porque eso no vende.
¿Por qué llevan a «artistas» invitados como Raphael, o Pastora Soler, y no a músicos serios, si se supone que es un programa dedicado a la música culta?
Dejad en paz a la música clásica. Estamos muy bien a la sombra. Seguid con vuestros «Got talents» y demás porquerías, pero respetad al menos ese minúsculo reducto que aún cree en algo que para vosotros es absurdo: que todo lo valioso proviene del esfuerzo, y no de la desidia de la chusma.
La misión del verdadero artista es penosa y grande a un mismo tiempo: elevar al público a su altura. Pero no a cualquier precio. Hay algo llamado «amor propio artístico» de lo que todos estos ni siquiera han oído hablar. Y su violación conlleva la devaluación del arte, necesariamente, la corrupción de aquello en lo que tantos creemos, la denigración de lo poco valioso que aún queda. La integridad del artista es innegociable, y ha de acompañarlo allí donde vaya, haga lo que haga, como el polvo de madera al carpintero.
También a los medios; también a la televisión…
El artista pertenece a una aristocracia natural y vigorosa que no se rebaja ni negocia el precio de su fe, y su influencia sobre la humanidad es muy superior a la de cualquier ministro.
Pero esa influencia conlleva una responsabilidad.
Un artista de verdad jamás se prestaría a participar en semejante esperpento.
Pues eso es lo peor de todo…
Que son conscientes de ello.
Utilizar lo más inocente, lo más impresionable, lo más vulnerable… utilizar a los niños…
Es imperdonable.
La masa no comprende nada de esto, y es normal que así sea. Al fin y al cabo ellos no han dedicado su vida al arte. Pero es permeable, se deja guiar, confía, en definitiva, en los profesionales.
No traicionéis algo tan decisivo para todos…
Dinero, poder, éxito…
Que todo un país aplauda a los «prodigios» hace daño, en primer lugar a los niños, en segundo lugar a los profesionales serios, en última instancia a la propia música. El beneficio es solo para los que cobran. Hacer creer a simples estudiantes, a chavales que apenas llevan dos días tocando que son algo extraordinario, que el tamaño de «su arte» se mide en función de su éxito, con padres llorosos que no saben nada, con públicos enfervorizados y paletos que saben aún menos, con récords de audiencia y presentadores ridículos, con gente que los para por las calles para elogiarlos, con profesores que los ponen de ejemplo, con tribunales encumbrados puestos en pie aplaudiéndoles y susurrando con fingida sorpresa: «Es un genio…». Éxito, champán, gloria…
Todo eso… confunde un poquito.
Así pues, permítaseme decir una vez más la verdad que nadie dice:
Es una puta vergüenza.
Pero no solo eso.
También es inmoral.
Fotografía: RTVE.
Compartir


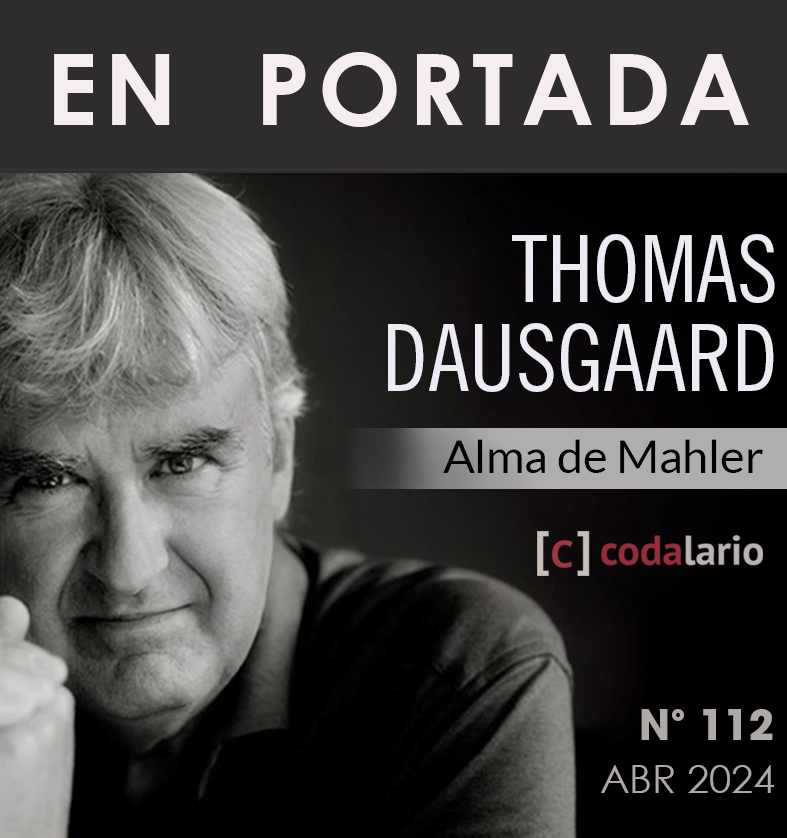
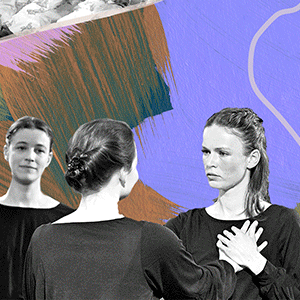



 Newsletter
Newsletter