Crítica: Nereydas, el ICCMU y Ulises Illán recuperan la «Didone abbandonata» de Galuppi para el CNDM
La agrupación y el director españoles pusieron en liza, junto a un equipo transversal de musicólogos del ICCMU e informáticos, una notable versión madrileña de la magnífica ópera del compositor veneciano, sobre texto del mejor libretista del XVIII
Defender sin desvirtuar, he ahí la cuestión
Por Mario Guada | @elcriticorn
Madrid, 11-V-2025, Auditorio Nacional de Madrid. Centro Nacional de Difusión Musical [Universo Barroco]. Didone abbandonata [versión de Madrid, 1752], de Baldassare Galuppi. Natalie Pérez [mezzosoprano], Federico Fiorio [sopranista], Alexandra Tarniceru [soprano], Zachary Wilder [tenor], Natalia Labourdette [soprano], Filippo Mineccia [contratenor] • Nereydas | Ulises Illán [dirección].
La ópera del siglo XVIII es como un pequeño tratado de antropología que nos permite entender mejor aquella sociedad ilustrada: su música teatral y las convenciones que la gobernaban, sus gustos, sus ideas y entretenimientos que podemos escuchar hoy mientras paseamos por el museo de sus emociones.
José María Domínguez [2025].
Reflexionaba el mismo día de la cita musical que aquí nos ocupa, al respecto de que en pocas ocasiones una recuperación patrimonial de una ópera relacionada con la corte española del XVIII ha tenido tanto eco mediático. Y es que la interpretación de esta Didone abbandonata del veneciano –nacido en la isla de Burano, por lo que fue conocido como «Il Buranello»– Baldassare Galuppi (1706-1785) en el Universo Barroco del Centro Nacional de Difusión Musical [CNDM] levantó mucha expectación, quizá en parte debido al uso de la IA como recurso para ayudar en la transcripción de la partitura original –cabe aclarar que no se ha llevado a cabo ninguna reconstrucción por parte de la IA, dado que los titulares han suscitado cierta confusión al respecto de esto en algunos medios–. Sea como fuere, se trata de un trabajo de muchos meses en los que están implicados equipos de musicólogos –con el Instituto Complutense de Ciencias Musicales [ICCMU] al frente, en las figuras de Ana Llorens y Álvaro Torrente, que han liderado la realización de la edición crítica–, de informáticos –para la implementación de un reconocimiento de imagen que trasladara las notas del manuscrito [Lisboa, Biblioteca da Ajuda, 44-VI-69] a una partitura actual más legible, que luego ha sido revisada y corregida por los musicólogos– y, finalmente, al plantel de intérpretes, tanto solistas como instrumentistas, liderado aquí por Ulises Illán al frente de Nereydas, quienes le han dado vida para que pueda ser escuchado por el público en pleno 2025. A priori, una cadena perfectamente engrasada que es modelo del trabajo de recuperación patrimonial que va desde lo musicológico hasta lo performativo, incluyendo en este caso el uso de las últimas tecnologías.
Una labor verdaderamente loable que es de justicia mencionar y aplaudir, pero que tiene que suscitar, asimismo, una importante reflexión: ¿merece la pena tanto esfuerzo, dinero y tiempo para llevar la ópera rescatada al público de una forma parcial? Y es que nos hemos acostumbrado, hasta normalizarlo incluso, a cercenar gran parte de las óperas barrocas que se ponen en nuestro escenarios, sobre todo aquellas que se presentan en versión concierto –ese es otro debate en el que prefiero no entrar ahora, pero que también requiere de su reflexión–, de tal manera que se llega a eliminar una hora o incluso más –en este caso prácticamente una hora y media sobre la duración total– de la música, excluyendo arias por doquier, quitando de muchas otras sus da capo, recortando recitativos y cercenando pasajes orquestales completos. ¿Alguien comprendería o toleraría tal ignominia en una ópera firmada por los Verdi, Wagner o Puccini, Mozart incluso, por acudir a una fecha más cercana en el tiempo a Galuppi? Obviamente no. Sin embargo, con las barrocas se considera que tener más de tres horas al público sentado para escuchar una ópera hasta ahora desconocida, firmada quizá por un compositor «menor», es a todas luces excesivo. ¿Por qué no preguntar al público si realmente está dispuesto a ello? ¿Por qué no adelantar la hora del concierto para evitar salir a horas intempestivas, que entiendo puede ser uno de los problemas? Total, quien acude al Auditorio Nacional un domingo a las 18:00 horas, puede hacerlo igualmente a las 17:00. No caben excusas, me temo, en la defensa de esta práctica ya tan común como lamentable. Por cierto, cercenar buena parte de la música no plantea el único problema más evidente, quitarle al público la oportunidad de escuchar la música en su integridad, sino que también crea serios problemas a la hora de que el argumento se entienda adecuadamente, como aquí sucedió, e incluso genera cortes súbitos y a veces armónicamente extraños en varios recitativos, también en la eliminación de los da capo de algunas arias, por más que el trabajo de edición y posteriores cortes fuera cuidadoso, cuestión que no pongo en duda. Créanme si les digo que, si Metastasio es ya per se bastante complejo de comprender en sus tramas, con cortes como estos no se logra que el público salga con las ideas claras.
Para poner adecuadamente en contexto, merece la pena citar aquí las excelentes notas al programa redactadas para el musicólogo José María Domínguez, buen conocedor de la ópera y la música de corte en la España del XVIII, bajo el título Amores inflamados y glorias marinas. Las convenciones de una ópera seria para la corte de los melómanos: «La ópera italiana siempre ha sido el resultado de múltiples convenciones o acuerdos entre el público y los creadores. La más importante, desde Monteverdi hasta Puccini: ‘todo en verso y todo cantado’. En el siglo XVIII esto se tradujo en módulos o secciones que se alternaban según el grado de elaboración musical: los recitativos (más cercanos al habla) y las arias, el momento en que texto y música se ponían al servicio del cantante para expresar los afectos. Y estos han sido siempre el centro del universo operístico. En el fondo, una ópera seria es como un museo de las emociones. Los recitativos son el camino que recorremos para pasar de un cuadro a otro; las arias son los lienzos, allí donde nos detenemos más tiempo. Así, en las primeras ocho escenas de Didone abbandonata que transcurren en la gran sala de audiencias del palacio de Cartago, las arias recrean el fracaso de Eneas, incapaz de explicar a la reina por qué va a abandonarla (‘Dovrei… Ma non…’); la turbación de Selene al transmitir el amor de su hermana al hombre del que ella misma está secretamente enamorada (‘Dirò che fida sei’); el orgullo y la audacia de Dido ante la soberbia de un Yarbas que se presenta mal disfrazado como embajador de sí mismo (‘Son regina, e sono amante’). Transitaremos después hasta la bajeza de Osmida, que mezcla su ofrecimiento de traición a Yarbas/Arbace con la veneración (‘Tu mi scorgi al gran disegno’) y cerraremos este primer paseo pictórico-musical con la estima honrada de Araspe en el aria ‘Se dalle stelle tu non sei guida’. Metastasio hila de esta manera los afectos que caracterizan a los personajes. Así, análogamente a la que acabamos de describir, la ópera se estructura en nueve secuencias o series de escenas encadenadas que se desarrollan en un mismo lugar –las distintas salas de nuestro museo–. Hay tres por cada acto y en ellas se distribuyen las diecinueve arias de la ópera. Yarbas, el único de los seis personajes principales que no canta un aria en la primera secuencia […]. En nuestro museo, cada emoción requiere su tiempo y su preparación. Galuppi, componiendo un Allegro di molto, despliega la paleta instrumental que le hizo famoso en su época y prepara la entrada de la voz con una larga introducción orquestal llena de contrastes y matices, en la que se combinan las trompetas con los oboes y las cuerdas. La voz no tiene tregua, con los exagerados melismas que subrayan las palabras […] para exacerbar su deseo de sangre y subrayar su resentimiento desbocado. La riqueza de matices musicales de Galuppi se corresponde así con la sutileza y la variedad de afectos contrastantes del libreto de Metastasio».
Concluye: «Además, una ópera seria era, en el siglo XVIII, un mecanismo de relojería al servicio de los cantantes. Farinelli, que trabajó para esta ópera como empresario y director de escena, conocía el gusto de su público y sabía gobernar las tensiones propias de la colaboración entre seis superdivos. Por eso, desde 1751, insistió a su amigo Pietro Metastasio –el mejor dramaturgo del mundo– para que adaptara el libreto que había estrenado en Nápoles, en 1724, y redujese su duración para la exquisita corte musicófila de Fernando VI. Lo consiguió, manteniendo los difíciles equilibrios entre los seis cantantes que protagonizaron el reestreno de 1752. […] Pero la cantidad de arias no es suficiente para valorar el prestigio del cantante, su caché, sus convenienze. Las arias que se cantaban al final de secuencia tenían un valor superior a las colocadas entre medias. […] Pero la ópera era también un espectáculo visual, donde todo debía ser exagerado. Podemos imaginar la impresión que causó la entrada de Yarbas y Araspe a caballo con su séquito de moros y otras naciones al son de ‘barbari stromenti’, llevando como regalos, entre otras alhajas para la soberana, tigres y leones. Son puro teatro, en la secuencia final del primer acto, el juego de equívocos con los puñales y las espadas que lleva a Eneas a creer que Yarbas le ha salvado la vida y, en la secuencia final del segundo, la gestualidad alrededor de las sillas durante la fingida boda de Dido con Yarbas. La espectacularidad máxima se alcanza en las escenas portuarias, de batallas y de incendio sofocado por el emergente palacio acuático de Neptuno en el acto final. Esto simboliza el tema central de la ópera: la división de los protagonistas –Dido y Eneas– entre el amor y la gloria, entre los propios afectos y el deber. Habilidad de cantar, capacidad de actuar, orquesta exquisita, magnificencia de escenas, vestidos, iluminaciones, bailes y comparsas: todo esto ensalzaba Antonio Eximeno en las óperas ‘que hizo gozar a los españoles Fernando el VI de gloriosa memoria en el teatro de su corte’ […]».

Escenografía de la ópera Didone abbandonata (acto primero, escena V) para su representación en Madrid en 1752, pintada por Francesco Battagglioli [Real Academia de Bellas Artes de San Fernando].
Por su parte, el director Ulises Illán, uno de los grandes artífices de esta recuperación y cabeza visible de Nereydas, realiza algunas consideraciones que me parece importante explicitar aquí: «La Didone de Galuppi, en su versión madrileña de 1752, es una ópera deslumbrante. […] El éxito de esta versión de Didone se fundamenta en los tres talentos que la catapultan a la excelencia y la elevan a la categoría de obra maestra: Metastasio, Galuppi y Carlo Broschi ‘Farinelli’. Este trío excepcional de creadores fue liderado por Farinelli desde la corte española. Broschi, desde Madrid, dirigió y alentó a Metastasio, el poeta en Viena, y a Galuppi, el compositor en Venecia. Luego, ejerció de director artístico y de director de escena, seleccionando a los cantantes y coordinando a un equipo excelente, para lograr así el exitoso estreno de esta ópera en Madrid. La ópera, estructurada en tres actos, desarrolla la historia a través de una sucesión de arias a solo y recitativos (secos y accompagnati); éstos, obviamente, sí construyen el lugar común entre los personajes, que van tejiendo una trama compleja al más puro estilo metastasiano, y distribuyen elegantemente el flujo progresivo de los protagonistas, presentando sus inquietudes, anhelos, deseos y temores. No hay ningún duetto, ni terzetto en toda la partitura, y tampoco encontramos ningún coro (al estilo del de los nobles egipcios en La Nitteti de Conforto), ni ninguna intervención de ensamble vocal para epilogar un final feliz, como las acostumbradas aclamaciones de lieto fine. Sin embargo, el final de esta obra, con el suicidio de la reina Dido al arrojarse a las llamas de un incendio, se dulcifica con una licenza exclusiva de la versión madrileña, donde un exultante Neptuno surge del Mediterráneo para aplacar el fuego con el poder del agua».
«La música de esta Didone de Galuppi se puede describir como de estilo napolitano, aunque posee algún perfume veneciano, que se manifiesta muy elegantemente a través de las series de séptimas, tan idiomáticamente integradas en una obra que ya habla en estilo galante. Robert O. Gjerdingen plantea, en su libro Music in the Galant Style (2007), que el estilo galante no se basaba en la armonía tonal moderna tal como la entendemos hoy, sino en un sistema de esquemas predefinidos (schemata) que los compositores y músicos del siglo XVIII aprendían y usaban como base para la improvisación y la composición. Este autor reconoce a Galuppi como un compositor emblemático del estilo galante y destaca cómo emplea esquemas melódicos y armónicos típicos de este modo de componer, evidenciando su maestría en la creación de música elegante y expresiva que refleja las convenciones estilísticas de su época. La música de Galuppi destaca por su factura exquisita y la presencia de elementos musicales muy contrastantes, basados en la retórica musical y los hallazgos motívicos. A través de estos recursos, la dualidad de cada personaje también permea en la música. Las dualidades y confrontamientos son múltiples: mujer y hombre, el deber y la pasión, la gloria o el amor, el moro bárbaro o el héroe civilizado, amor y llanto, partir o quedarse, fuego y agua, el presente o la eternidad. Y es que el motor de la ópera se basa en el conflicto irresoluble de Dido entre ser reina o amante de Eneas. […] Para comprender la trascendencia de la primera representación de Didone abbandonata de Baldassare Galuppi en Madrid en 1752, es esencial conocer a sus protagonistas. No eran simples cantantes, sino figuras consagradas en la élite operística europea, con carreras forjadas en teatros de prestigio y bajo la tutela de compositores como Hasse o Porpora. Su llegada a la corte española obedeció a un plan cuidadosamente diseñado por Farinelli, quien, como supervisor de la música real, reunió un elenco excepcional que convirtió a Madrid en un epicentro operístico europeo. Conocer las trayectorias de estos intérpretes y sus conexiones europeas nos permite valorar su altísimo nivel interpretativo y comprender por qué la ópera en España, bajo la dirección de Farinelli, reflejaba el esplendor del gran teatro cortesano y servía a la vez como una fastuosa propaganda de la corte borbónica. Muchos de estos cantantes no sólo brillaron en aquel estreno, sino que permanecieron en España durante años, contribuyendo decisivamente al desarrollo de la ópera, facilitando sucesivos estrenos de nuevas óperas en la corte y equiparando el nivel interpretativo con otros centros musicales de Europa».
Concluye: «La riqueza motívica y el lujoso tratamiento con el que Galuppi construye la música se perciben en cada compás. […] El gusto por lo exótico en el siglo XVIII nos lleva a fijarnos en una sutileza que emplea Galuppi en el retrato musical de Iarba. En las acotaciones de Metastasio se hace referencia al ‘son de bárbaros instrumentos’ con que se nos presentaba al rey númida rodeado de fieras exóticas. Pues bien, la orquestación en las arias de Iarba emplea unísonos en la cuerda y algunos ritmos que nos recuerdan motivos arabizantes de las orquestas magrebíes, o más bien, como sería el caso, a la influencia de las músicas alla turca que ya comenzaban a seducir a Europa. Las dos orillas del Mediterráneo simbolizan el propio dualismo de esta ópera: por un lado, la indómita costa africana, que atesora territorios inexplorados y promete amor a Dido; por otro, la costa europea, helenística y civilizada, que ofrece a Eneas lo equilibrado de la razón, la obligación de cumplir su destino y, en las gestas bélicas, la gloria del triunfo y la eternidad tras su muerte. En la ópera Didone, el mar lo inicia y concluye todo: la historia comienza con las naves de Eneas traídas por el mar y termina con una gigantesca ola marina. La sal de las lágrimas de Dido se diluye en las aguas del mar. Un desierto es un lecho marino sin agua, y Cartago, tras el abandono de Eneas, se convierte en una tierra árida de amor y promesas incumplidas, un espacio seco donde solo habita la memoria de lo que pudo ser. Tras este estreno en tiempos modernos, que acomete Nereydas en 2025, Didone resurge de entre las arenas del olvido como un bello vestigio de una España musicalmente floreciente. Como un eco que atraviesa los siglos, la música vuelve a levantar los muros de Cartago, efímeros como el oleaje que los devora. Y así, al alzarse la última nota, cuando la inmensidad del mar reclama a Dido en su abrazo eterno, el público comprenderá que, en el arte como en la historia, todo regresa al mismo punto: un lecho marino sin agua, un desierto, donde la ausencia es más elocuente que la presencia, y donde la memoria, como las olas, nunca deja de volver».
Pasemos al análisis de la interpretación, comenzando por los solistas vocales, en un plantel irregular en el que no todos estuvieron a la altura de lo deseado, comenzando por la propia protagonista Dido, fundadora y reina de Cartago, enamorada de Eneas, que fue encarnada por la mezzosoprano francesa Natalie Pérez. El primer problema radica en considerarse precisamente mezzosoprano, pues no se atisban en ella apenas las bases que han de sustentar una vocalidad como esa. En la primera de sus arias, la espectacular «Son regina, e sono amante», mostró algunas coloraciones interesantes, con ciertos tintes obscuros en la zona baja de su registro, así como un agudo con leve brillo y cuerpo, pero mostró ya algunas inconsistencias y en verdad la zona media-grave apenas tiene presencia, ni una emisión adecuada o la contundencia esperada de una mezzo. Articuló con elegancia, aunque las agilidades llegaron levemente mecánicas, en un trabajo textual no siempre articulado con claridad, ornamentando en el da capo con sutileza y exquisita en estilo. Destacó de manera especial en esta aria la escritura orquestal con trompas, oboes y una cuerda de efectiva factura, además de teatral y colorista continuo con clave, órgano y los rasgueos de la guitarra barroca. «Non ha ragione, ingrato» es un aria de tintes más preclasicistas que galantes, destacando aquí la aportación en color y afinación de las oboístas barrocas Bettina Simon y Shaghayegh Shahrabi –desconocidas por estos lares–. Faltó, una vez más, presencia en varios momentos del discurso vocal, y verdaderamente el cariz obscuro de su emisión es algunos momentos fue sin dudo lo más destacable de su intervención, que tampoco destacó por su carácter expresivo. Excelente sustento aquí de la sección de cuerda y un vibrante impulso rítmico definido por el continuo. «Ah! non lasciarmi, no», sin tanto control por parte de la cuerda, destacó sobremanera la sección de cuerda grave, con unas violas barrocas defendida con vigor por Elvira Martínez y Helena Reguera y los violonchelos barrocos de Paz Alonso y Ángela Lobato. Aria de factura más cantabile, tampoco logró Pérez aquí muchos momentos álgidos en expresión ni dramatismo, lo que sí se logró con las efectivas reducciones a cuarteto en la sección de cuerda, en una afinación bien gestionada y con un cuidado trabajo de diálogo entre las partes. En el aria «Va lusingando amore» se hicieron muy evidentes los problemas de registro con esta voz, pus ni tiene la ligereza ni el brillo del agudo, pero tampoco la solidez en los graves que requiere su tipología. Es una cantante que sólo alcanza estándares razonables en la zona más cómoda de su registro, así como en el color, pero nunca logra impactar de forma imponente en sus intervenciones; aquí tampoco lo hizo. Su cavatina «Va crescendo il mio tormento» le fue mejor en su escritura más sobria, pero la problemática en su vocalidad se mantuvo. Faltó vigor de emisión en el recitativo accompagnato «Ah che dissi, infelice!», de la última escena, con un sustento orquestal que sí logró la teatralidad ausente en la solista vocal. La subsiguiente aria [«Vado… Ma dove? Oh dio!»] no logró plasmar la crudeza del momento, y aunque tuvo algunos pasajes de impacto sonoro más vehementes, no hizo justicia a la particular escritura del aria, cargada de dramatismo y retórica.
Su enamorado Eneas, guerrero y caudillo troyano, llegó en la voz del joven sopranista italiano Federico Fiorio. Es esta una vocalidad siempre compleja de gestionar, en la que es bastante difícil encontrar ejemplos de interés entre los cada vez más solistas masculinos que exhiben este registro. No conocía hasta la fecha la labor de Fiorio, pero logró sorprender positivamente en varios momentos, y aunque la emisión algo tensionada y abrupta en ciertos momentos del agudo se hizo palpable en algunos pasajes –uno de los problemas recurrentes entre los sopranistas–, en general ofreció una vocalidad nítida, de poderosa proyección para una sala de estas dimensiones, con una dicción notable. Así lo mostró ya desde su cavatina inicial [«Dovrei… Ma no…»], pero también en la primera de sus arias [«Quando saprai chi sono»], con solvencia en la zona alta de su registro, aunque con cierta falta de contención en momentos específicos, que así lo requerían, así como algo más de finura en el ataque de algunas notas y la ejecución de intervalos amplios hacia el agudo. De gran ligereza en emisión, afrontó las agilidades con solidez, ejecutando por lo demás con gran solvencia las recurrentes escalas descendentes de su línea aquí, acompañado con excelente mano por la cuerda y, sobre todo, por un impecable continuo. El recitativo accompagnato «E soffrirò che sia» y la posterior aria «Se resto sul lido» requieren de una implícita expresividad, muy bien plasmada aquí por el solista, más en el primero que en la segunda, con corrección vocal, cómodo y solvente en el agudo, aunque algo falto de cuerpo y un color más personal y cálido. En «Tormento il più crudele» mostró un timbre agradable, con finura en el fraseo, pero quizá se echó en falta algo más de peso entre tanta ligereza, en un aria de mayor carga dramática que no encontró tanta convicción canora. De nuevo, el recurso de cuerdas reducidos frente al tutti logró un interesante contraste sonoro. Su aria final [«A trionfar mi chiama»] es un aria de bravura de poderoso impacto, en la que sin embargo Fiorio estuvo más descontrolado, incluso fuera del tiempo con la orquesta en algunos momentos iniciales, también algo estridente y poco amable en la zona aguda de su registro, llegando a evidenciar algunos desajustes de afinación.
Una de las grandes sorpresas de la noche fue la soprano rumana Alexandra Tarniceru, de amplia formación clásica y que en los últimos años está ampliando con los estudios de canto histórico, lo que sin duda la está habilitando ampliamente para acometer papeles de este tipo con una mayor adecuación estilística que sumar a su ya sólida técnica. Se puso en la piel de Selene, hermana de Dido y enamorada en secreto a Eneas. Es sin duda el rol para el que concibió Galuppi las arias de mayor belleza, ya desde la primera de ellas [«Dirò che fida sei»], de impecable factura galante que llegó con leve falta de proyección en algunos momentos, especialmente sobre un registro grave apenas audible en pasajes concretos –problema evidente en la concertación–, pero sí con agudo de notable recorrido y corpóreo, con leves desajustes de afinación en la articulación de los melismas. Si bien su timbre no posee una poderosa personalidad, la calidez y el atractivo en la emisión destacaron de forma general, aunque sin un impacto excesivo. Interesante y notablemente expresiva su labor prosódica, con una expresividad bien gestionada y convincente, mostrando una implicación muy notable. No tenía una tarea fácil, pues sustituía a la anunciada soprano italiana Roberta Mameli, una de las actuales estrellas del canto histórico, pero si bien no alcanzó las cotas de excelencia a la que esta nos tiene acostumbrado, creo que logró que su ausencia no fuera notoria, lo que es decir mucho. «Ardi per me fedele» es un aria con ciertos giros que recuerdan al Barroco napolitano más que al veneciano, defendida por la solista con un aquilatado fraseo legato, en un canto por momentos estático y sobrio, pero que en absoluto perdió calidez ni un importante desarrollo expresivo, cuidando con mimo la elaboración del texto. Faltó de nuevo algo más de peso y presencia en la zona grave –uno de los aspectos de su canto que más tiene que pulir–. Elegante y sólida en emisión en el aria «Ogni amator suppone», fraseando con sutileza, mostró a veces ciertas desconexiones del foco vocal, unos mínimos instantes, pero que afectan a su ejecución. Destacó aquí el solvente dúo de oboístas barrocas del que ya hemos hablando. Su aria final [«o d’amore, oh dio!»], nuevamente de una factura realmente hermosa, haciendo gala una vez más de su notable musicalidad y un efectivo dramatismo, en un aria que destacó por la encomiable labor conjuntos de oboes barrocos y trompas [Ferrán García y Miguel Olivares], aunque la escritura para estas últimas exige una poderosa sutileza que no se logró por completo.
El estadounidense Zachary Wilder ha logrado ser reconocido como uno de los pocos tenores especializados en el canto histórico, aunque quizá le sienta mejor un repertorio un poco más arcaico –especialmente el Seicento–, que este belcanto dieciochesco ya un tanto avanzado. Encarnó a Yarbas, rey de los moros que se hace pasar por un embajador bajo el nombre de Arbace, el personaje de mayor personalidad y garra de todos, probablemente. Es un tenor vibrante, con momentos de emisiión luminosa, pero al que no se puede comparar con otros tenores de vocalidad más canónica en el repertorio belcantista. Ahí tiene la batalla perdida, pero su canto, aunque escasamente timbrado y muy abierto en ciertos momentos, posee una zona media firme, con una proyección interesante, así como una dicción correctamente gestionada, desenvolviéndose con solvencia general en la coloratura, si bien falta algo más naturalidad aquí. Eso sí, Wilder tiene algo verdaderamente bueno y cada vez menos habitual en los escenarios: un timbre totalmente personal y reconocible. Así lo hizo valer en la primera de sus arias [«Non ho pace, non trovo respiro»], acompañado de unas trompetas barrocas [César Navarro y Francisco Javier Alcaraz] bastante correctas, de regia sonoridad, aunque hubo que lamentar aquí una sección de violines más descontrolada, especialmente en el enlace al da capo, gestionado no sin pocas dificultades. Le siguió el aria «Fosca nube il sol ricopra», de escritura marcadamente marcial, a la que ayudó en mucho la articulación de la cuerda y el continuo, así como el inteligente aporte tímbrico de la percusión –muy efectiva a lo largo de la velada Ana Nicolás de Cabo en estas lides–. De vocalidad noble, defendió la vigorosidad del aria con solvencia, en una escritura que le sienta razonablemente bien. En «Chiamami pur così» cumplió, aunque sin especial brillo, en algunos momentos la falta de timbre y ciertas incomodidades plasmaron esa sensación de que es quizá más un tenor para un repertorio anterior, como sucedió en la cavatina «La caduta d’un regnante», de canto algo inconsistente entre registros, con un agudo más sólido, aunque no siempre impostado, pero cuya vocalidad se va desconfigurando a medida que va descendiendo. Excelente trabajo prosódico su arial conclusiva «Cadrà fra poco in cenere», magníficamente acompañado por metales y percusión. Fue, asimismo, el dios de las aguas Neptuno, protector del reino de Cartago, que aparece al final del drama en esa licenza exclusiva de la versión madrileña de esta ópera. Cantó ahí el recitativo accompagnato «Se alla discordia antica» y el aria final «Tacete, o mie procelle», cambiando levemente de vestuario, con una camiseta en la que se apreciaba el dibujo de un tridente bastante definitorio, defendiendo muy bien la coloratura del aria, sustentado por una orquesta de sonido compacto a la par que refinado, en una mixtura inteligentemente gestionada.
Natalia Labourdette fue Araspe, el criado moro y confidente del rey Yarbas, enamorado además de Selene. Cabe destacar que siendo la menos especialista en este repertorio del elenco, logró momentos muy destacados, y sin duda el poderío y la proyección vocales denotaron que proviene de repertorios posteriores, convirtiéndose aquí en la solista con «más voz» de todo el reparto. Muy sólida en sus dos arias [«Se dalle stelle tu non sei guida» y «Tacerò, se tu lo brami»], destacaron en ellas la nitidez y peso del agudo, una zona media de gran firmeza, dicción suficiente, aunque si bien no excelente, el vigor en su vocalidad, una adecuada gestión del vibrato y un da capo solvente, aunque no especialmente imaginativo en la primera de las arias. Estuvo, eso sí, algo excesiva en emisión en la cadencia de su aria inicial, con un enfoque más decimonónico que barroco. Cabe reflexionar qué sucede cuanto una cantante no especializada rinde al mismo nivel, o incluso superior, que el resto de voces centradas en el canto histórico. ¿Estamos llegando al final de las voces ultraespecializadas en el canto pretérito para dirigirnos hacia otras de amplio espectro que se adecúan con mayor facilidad a repertorios concretos? Mi respuesta es que sí.
El contratenor italiano Filippo Mineccia cerró el elenco, y lo hizo como Osmida, criado chipriota y confidente de la reina Dido. Es siempre un cantante especial, cuyo timbre puede o no seducir, pero cuya implicación a nivel canoro y, sobre todo, expresivo es absoluta. En sus dos arias [«Tu mi scorgi al gran disegno» y «Quando l’onda, che nasce dal monte»], pero también en sus diversos recitativos, mostró que se trata de un animal escénico de primer orden, que posee además un timbre bastante reconocible, con registros homogéneos, bien trabajados, un agudo que transita con solvencia y una zona media-grave de interesante color y cierto peso vocal. Su registro de pecho tiene un pasaje muy natural hacia el de cabeza, y las coloraciones bastante masculinizadas de su timbre le aportan un importante cariz, que defiende además con un trabajo de dicción y prosodia excelentemente armado. Faltó, sobre todo en la segunda de las arias, una concertación más equilibrada con la orquesta, pues algunos pasajes en zona grave apenas resultaron adecuadamente audibles.
Ya se han ido comentando aspectos concretos de Nereydas, agrupación orquestal protagonista de la velada, cuyo mayor peso recayó en las secciones de cuerda y en un descomunal bajo continuo, sin duda lo más destacable de su concurso. Si bien no alcanzó las cotas de excelencia de aquella muy recordada Nitteti, ópera de Niccolò Conforto recuperada también para el CNDM hace tres temporadas, con una orquesta mejor armada y ensamblada, se presentó aquí con mayor juventud, miembros no muy habituales y algo menos de experiencia, aunque la sección de violines funcionó razonablemente bien bajo el mando del concertino Valerio Losito y con Sergio Suárez comandando los violines II. Bastante afinada, empastada, bien balanceada y definiendo sus líneas con nitidez, trabajando bien los unísonos, también con los oboes, tuvieron numerosos pasajes de enjundia y exigencia que defendieron con buena nota, pero no se logró un empaque ni un sonido a la altura de las grandes agrupaciones barrocas de amplio formato en nuestro país. Sin duda, lo más imponente llegó con la sección de continuo, destacando en primer lugar la impecable labor de Daniel Oyarzabal en clave y órgano, uno de los mejores continuistas que tenemos en este país. Junto a David Palanca al clave defendieron un continuo dúctil, colorista, muy bien adaptado a las voces, de poderoso impulso rítmico, efectivo y expresivo, apoyado por la cuerda pulsada de Nacho Laguna, no siempre audible, pero que aportó finura y riqueza tímbrica al cifrado, pero también desde el fagot barroco por Carles Vallès. Tanto en los recitativos como en el tutti conformaron los sólidos pilares sobre los que edificó toda la construcción interpretativa de este drama.
Por su parte, el perspicaz y entusiasta Ulises Illán lideró un planteamiento con ciertos contrastes dinámicos, remarcando aspectos importantes a nivel retórico, con momentos claramente pictóricos, dando libertad a los cantantes, sin querer controlarlo todo en los recitativos, con un gesto amable, si bien quizá no amplísimo en su catálogo, pero sí suficiente y efectivo, minucioso y atento a detalles que, aunque a veces pueden parecer insignificantes, no lo son tanto. Fue exigente en escena, y teniendo que armar tres horas de música, puede decirse que alcanzaron cotas altas, aunque faltaron detalles, como él mejor que nadie sabe perfectamente. Un trabajo sin duda mejorable en varios aspectos, pero a su vez modélico en la senda que transita la recuperación musicológica desde la base hasta su versión performativa final, para hacerla llegar a un público que la consumió con avidez y –creo que se puede decir sin miedo a equivocarse– dispuesto en su mayoría a asumirla en toda su duración. Quién sabe si quienes tiene la potestad para ello reflexionarán sobre este asunto, en absoluto menor y que ya se ha convertido en un problema totalmente normalizado.
Fotografías: Rafa Martín/CNDM.
Compartir

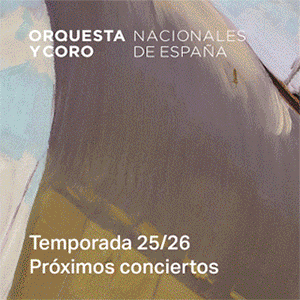
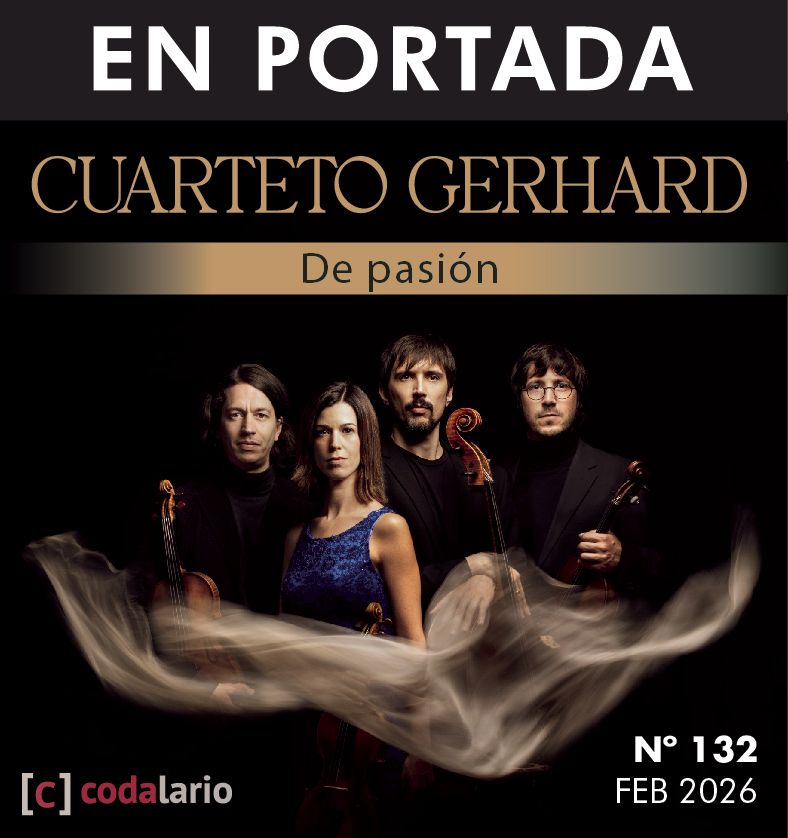
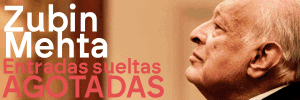


 Newsletter
Newsletter