
IGNACIO RAMAL, violinista barroco: «Es muy difícil conjugar la carrera de 'freelance' con una vida personal sana»
El joven violinista barroco, miembro de numerosas agrupaciones españolas de músicas históricas y líder en algunas de ellas, es entrevistado por Mario Guada en la portada de CODALARIO para los meses estivales de 2025

IGNACIO RAMAL, violinista barroco: «Es muy difícil conjugar la carrera de freelance con una vida personal sana»
Una entrevista de Mario Guada | @elcriticorn / Fotografías: Kamila Solarz
Hay actualmente muy pocos violinistas barrocos en el panorama nacional de las músicas históricas con una mayor presencia que Ignacio Ramal. Este joven y talentoso intérprete español, residente en Barcelona desde hace algunos años y que actualmente dedica todo su tiempo a tocar y liderar proyectos con algunas de las agrupaciones más destacadas de la música antigua en España, es sin duda uno de los más dotados a nivel técnico e inteligentes en los planos artísticos de cuantos violinistas barrocos copan las agrupaciones y orquestas historicistas europeas, lo cual no es decir poco. Trabajador incansable, muy ilusionado con los proyectos que integra, de manera especial aquellos que ha fundado o a los que dedica buena parte de su tiempo y esfuerzo, sobre todo The Ministers of Pastime, La Vaghezza y, más recientemente, la Orquesta Barroca de Sevilla, ejerce en ellos siempre una posición fundamental, bien liderándolos, bien como un destacado solista e incluso ejerciendo labores de dirección artística. Nos recibe desde la capital vienesa, donde se encuentra inmerso en un proyecto con Les Concert des Nations y Jordi Savall, para conversar sobre su formación, muchas de esas agrupaciones que conforma, sus anhelos, la vida de freelance, la formación recibida, los maestros que le han marcado, repertorios que le interesan o su más reciente faceta como profesor de instrumentos históricos en la ESMUC, entre otros asuntos.
A pesar de su juventud, usted todavía es de los que comenzó su formación como violinista moderno. Lo hizo bajo las enseñanzas de Fernando Ríus, Francisco Comesaña y Polina Kotliarskaya. ¿Cómo recuerda aquellos primeros años en el Centro Integrado de Música «Padre Antonio Soler» de San Lorenzo de El Escorial?
Considero a San Lorenzo de El Escorial, y en concreto su conservatorio, como mi segunda casa, porque pasé allí prácticamente la mitad de la vida desde que entré en los cursos de preparatorio y terminé con el grado superior, así que estudié allí desde los cinco años hasta que concluí mi formación con veintiuno. Podría decir que fui un producto 100% escurialense, pues tuve la suerte de coincidir en unos años en los que el conservatorio tenía un claustro de profesores muy unido, con una visión en común muy fuerte, un proyecto de centro muy definido y unas líneas pedagógicas muy claras. Visto con perspectiva, sobre todo ahora que quizá eso se ha diluido un poco con un claustro ya muy cambiante y conformado por profesores que vienen de procedencias muy diversas, en aquel momento salieron varias generaciones de alumnos muy bien preparados, creo que precisamente gracias a ese núcleo de profesores, y no sólo me refiero a los del departamento de cuerda, sino en general. Recuerdo que había una profesora de lenguaje musical, coro y expresión, que era una excelente pedagoga con sus propios métodos de solfeo basado en la metodología Kodály, que se llama Irina Shirokij y diría que marcó a varias generaciones de alumnos, entre las que me encuentro. También estaba el que fue su pareja, que ha fallecido hace poco, José de Felipe, un director de coro muy especializado en coros infantiles, que hacía maravillas. Era una educación muy estricta, pero muy intensa, profunda y muy bien estructurada, que considero nos ha servido mucho a varias generaciones.
Por su parte, el claustro de profesores de violín estaba organizado en torno a la figura de estos dos profesores, Francisco Comesaña y Polina Kotliarskaya. Yo comencé dando clases con uno de sus alumnos, Fernando Ríus, y después pasé algunos años bajo la tutela de Comesaña, un violinista con una historia muy interesante; de hecho, su padre era el protagonista de la historia que Manuel Rivas escribió en su libro El lápiz del carpintero, que después se convirtió en una película. Comesaña nació en México, donde comenzó a estudiar violín, y después viajó a la Unión Soviética para seguir formándose. Fue allí donde conoció a Polina, que era una violinista ucraniana, y ambos vinieron a España para hacer carrera. Él llegó a ser ayuda de solista en la Orquesta de Radiotelevisión Española y ella fue una pedagoga espectacular, de cuya mano han salido, diría, muchos de los mejores violinistas de las últimas generaciones en España y en concreto en Madrid. Yo tuvo la suerte de estudiar varios años con ella en la adolescencia, y finalmente el superior lo terminé bajo las enseñanzas de la hija de ambos, Ana Comesaña, profesora de violín y que ahora mismo en la directora de la Joven Orquesta Nacional de España [JONDE].
«El Conservatorio de El Escoral tenía un claustro de profesores muy unido, con una visión en común muy fuerte, un proyecto de centro muy definido y unas líneas pedagógicas muy claras».
Estuvo ligado un tiempo considerable a una formación de cámara como es el Cuarteto Tetrauk, relacionado con los miembros del Quiroga y una academia para jóvenes músicos. ¿Qué le ha quedado de aquellos años cuartetísticos?
Después de mis años de formación en violín moderno, y tras pasar brevemente por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid [RCSMM] para cursar algunas asignaturas, tuve la inmensa suerte y el privilegio de formar parte de este joven cuarteto, que tenía una ambición muy fuerte de profesionalizarse y tener una dedicación exclusiva al cuarteto. En aquellos años no sólo tuve la suerte de compartir esa misma aspiración con mis compañeros, de poder ser cuartetistas y vivir de ello, sino que también teníamos una idea de dedicación exclusiva a ese género. Fueron años muy interesantes de formación, en los que aprendí muchísimo, creo que una de las etapas formativas que más me han marcado y cuyos efectos perduran hasta la actualidad, y espero que así siga siendo. Nos organizábamos para ensayar cada día, diría que de lunes a sábado, nos dejábamos únicamente un día libre, incluso algunos días de ensayo mañana y tarde. Aprendimos muchísimo sobre el trabajo de cuarteto, que es muy especial, en el que no hay necesariamente un líder ni nadie a nivel individual que comande los ensayos; es un repertorio tremendamente homogéneo, en el sentido de su escritura –salvo en aquel repertorio en el que el primer violín pueda tener un papel muy relevante–, y a nivel idiomático todos los instrumentos plantean problemáticas similares que necesitan resolverse de una manera parecida; de hecho, cualquier pequeño detalle o problema que no esté resulto de esa manera uniforme se va a notar mucho. Por lo demás, el lenguaje ha de ser extremadamente común, a nivel de detalle realmente pequeño, para que todo funcione. También es una especie de «laboratorio de egos», más aún si haces un trabajo continuado en el tiempo, en el que los miembros del cuarteto se ven cada día, porque la gestión humana de los esfuerzos, de la autoestima de cada uno, de las aspiraciones personales, las ambiciones artísticas… es un diálogo constante, infinito, que no presenta probablemente un planteamiento final definitivo. Nuestra trayectoria fue de unos cuatro años, que no es mucho, pero nos permitió vivir la experiencia de una manera intensa. Tuvimos también la suerte de conocer a muchos profesores, incluyendo la posibilidad de pertenecer a la European Chamber Music Academy [ECMA], una academia itinerante que contaba con profesores de primer nivel, entre los que se encontraba la figura central de Hatto Beyerle, fallecido también hace poco, y que ha sido el mentor de los grandes cuartetos europeos de las últimas décadas. También tuvimos la suerte de estar acompañados y de que nos guiaran en el proceso los miembros del Cuarteto Quiroga, especialmente el violín Cibrán Sierra, al que en su momento le debimos mucho como cuarteto y al que personalmente siento que le sigo debiendo mucho como músico, por muchas razones. Fue fundamental para nuestra formación –como para la mayoría de los cuartetos, pues es un repertorio pilar– el trabajo sobre el cuarteto del Clasicismo, los de Haydn y por supuesto Mozart, por todo aquello que tiene que ver con la retórica del lenguaje clasicista en los cuartetos de Haydn, especialmente, algo que nos marcó y que aprendimos especialmente gracias a ese trabajo con Sierra, los Quiroga y otras formaciones de la ECMA. A día de hoy, todo ello me sigue sirviendo mucho para entender el lenguaje clásico cuando interpreto música antigua.
«En el cuarteto, a nivel idiomático todos los instrumentos plantean problemáticas similares que necesitan resolverse de una manera parecida».
¿Le parece que esa formación cuartetística más estándar le ha servido para el enfoque de la música barroca, más allá del ámbito puramente camerístico? ¿Nota que le ha aportado una atención auditiva más específica y que aplica lo aprendido de manera consciente a la hora de interpretar esos otros repertorios?
Me ha condicionado muchísimo, aunque no sabría decir si es mejor o peor haber pasado esos años intensos como cuartetista, porque a lo mejor hay quien ha llegado a la música antigua o al mundo de los ensembles más pequeños desde otros lugares y cuya experiencia les aporta mucho también en otras dimensiones o vertientes. Siento que en mi caso, sin duda me ha influido mucho, por diversas razones, pero una principal es precisamente el tipo de escucha. No sé muy bien cómo describirlo, en tanto que en cualquier circunstancia en la que uno hace música la escucha es fundamental, pero todo lo que tiene que ver con tratar de identificar cuando hay sonoridades muy homogéneas y cercanas, tanto en tesitura como en la tímbrica, así como el nivel de detalle al que uno se termina acostumbrando en la escucha, creo que es de una intensidad especial en el cuarteto, ni mejor ni peor, pero sí diferente y que como mínimo te condiciona. Por ejemplo, con el cuarteto es muy importante el lenguaje gestual, algo que en el Barroco es también muy transcendente y a tener en cuenta, no sólo el gesto del intérprete a la hora de tocar, sino los gestos puramente musicales, los pequeños elementos retóricos que se pueden interpretar como gestos, pero también la teatralidad o la gestualidad traducible desde la música a lo performativo y a la comunicación con el público. Se me ocurren otros aspectos, como los tipos de liderazgo que se perfilan dentro de un cuarteto, aunque obviamente es muy diferente el trabajo de un primer violín en un cuarteto que el de un concertino en una orquesta barroca o un primer violín en un conjunto de cámara muy heterogéneo, con instrumentos diversos. En aquella época pasamos por los roles de primer y segundo violín, así que tuve la experiencia de hacer mucha voz intermedia, pero también voz superior, con el liderazgo que eso supone. Otro aspecto del que me sirvo mucho y, que en mi opinión está muy ligado entre ambos mundos, es todo lo que tiene que ver con la afinación, pues son tan cercanos los timbres y sonoridades que, si la afinación se aleja de lo puro, entendiendo como puro aquello que está dentro de lo relacionado con el mundo de los armónicos, es muy difícil encajarla. Y ahora que he conocido a estudiantes del grado de música clásica, se ve muy claramente quiénes están trabajando o han recibido clases de cuarteto frente a aquellos que no son cercanos a ese mundo, porque están familiarizados con el concepto de terceras puras, por ejemplo, entendidas así según la afinación de la serie de armónicos, o aquellos que ya están familiarizados con la manera de estructurar una tríada mayor o menor, identificando cuáles son los grados importantes ahí… Esto, que dentro del cuarteto es algo especial y muy habitual, que tiene que ver con la relación de ciertos intervalos y cómo afinarlos, presenta en mi opinión una traducción inmediata en el mundo de los temperamentos históricos, fundamental para los que nos dedicamos a la música antigua, algo que me parece muy relevante. En mi caso, si no hubiera estado en contacto con el panorama cuartetístico o si no lo hiciera también con los temperamentos, sin duda mi formación no hubiera sido tan rica como siento que ha sido. Es algo que se nota en los músicos y sin duda te condiciona a la hora de interpretar.
«Con el cuarteto es muy importante el lenguaje gestual, algo que en el Barroco es también muy transcendente y a tener en cuenta».

¿En qué momento decidió dar el salto a la interpretación histórica, cuando parecía que su enfoque hacia los repertorios posteriores y la interpretación «moderna» de la música estaba bastante encaminado?
Lo cierto es que no es nada poético, ni fue una gran epifanía. Esto es algo que yo mismo le pregunto de manera habitual a los músicos de mi entorno, porque me interesa mucho saber y conocer cómo llegaron al mundo de la antigua, pero también por qué motivos comenzaron a hacer música, es algo que me suscita mucha curiosidad. Es cierto que en aquellos años de formación había tenido un leve contacto con la música antigua, en algún proyecto puntual; recuerdo, por ejemplo, uno que hicimos cuando formaba parte de la Orquesta Escuela de la Sinfónica de Madrid, en el que vino Eduardo López Banzo a dirigir, contando con José Manuel Navarro –de quien ahora soy, curiosamente, compañero en la sección de violines de la Orquesta Barroca de Sevilla– como concertino, quien nos dio algunas nociones de violín barroco. Sí sentía cierta afinidad por la música antigua, pero no necesariamente al punto de dedicarme a ello. De hecho, poco tiempo antes de decidir encaminarme hacia ahí, estuve en una serie de proyectos en los que grabamos algunas sinfonías de Gaetano Brunetti con la Camerata Antonio Soler, en los que fueron mis primeros proyectos con cuerdas de tripa, arcos barrocos y criterios históricos. Ahí compartía tiempo con algunos compañeros que ya se dedicaban casi en exclusiva a la música antigua, y ellos me animaron mucho a que lo probara de manera más habitual, pues creían que podía encajar bien conmigo. Pero en mi manera de entender el violín y la música en aquel momento no lo veía como una posibilidad real, quizá sí como una actividad complementaria, pero en absoluto con una dedicación exclusiva. Después, en la que fue una decisión no especialmente reflexionada, he de decir, fui a estudiar el máster de violín barroco en la ESMUC de Barcelona. El aterrizaje fue bastante a ciegas, la verdad es que no sabía muy bien dónde me estaba metiendo. Debo reconocer que no fue primero el amor por la música antigua y después formarme en ella, sino a la inversa. Dicho esto, todo lo que pasó a partir de la llegada en Barcelona ha sido realmente interesante y enriquecedor, pero como digo no es especialmente poético, porque conocía la música antigua a un nivel muy de andar por casa, entiendo que como cualquier otro violinista moderno.
«Debo reconocer que no fue primero el amor por la música antigua y después formarme en ella, sino a la inversa».
Usted se formó en dos centros y con dos profesores que son bastante distintos: primero con el argentino Manfredo Kraemer, en la Escuela Superior de Música de Cataluña [ESMUC], y después al abrigo del italiano Enrico Onofri, en el Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini di Palermo. ¿Cómo definiría las aportaciones que recibió de ambos y qué considera que puede haber tomado, si es el caso, de cada uno de ellos?
De los dos aprendí muchísimo, no puedo decir otra cosa. De Manfredo tengo que decir, y aunque se lo he intentado decir en alguna ocasión, quizá se entere de ello si en algún momento lee esta entrevista, que realmente le estoy muy agradecido, porque prácticamente me cambió la vida. Su manera de ver y entender la música supuso para mí una revelación, nunca la había experimentado así. A lo largo de todos mis años de contacto con la música, para mí la relación con la música, no sólo en lo referente al aprendizaje en sí mismo, sino también en mi relación como intérprete con la propia música, había sido complicada, en el sentido de que la música se veía siempre como algo sagrado, eterno, con una relación muy fuerte con la tradición musical de la que el intérprete forma parte, pero en la que tiene poco que decir al respecto, sino que más bien es como el eslabón de una cadena que tiene que trasmitirse sin desvirtuarla, siendo una especie de vehículo a través del cual se manifestaba la genialidad de ciertas figuras eminentes e incuestionables. Sin embargo, llegar a la ESMUC y conocer a Manfredo supuso un cambio muy fuerte en eso, porque la manera de encarar todo el proceso con él fue muy diferente. Para mí entrar en la música antigua de su mano significó, por ejemplo, «desacralizar» la música, aunque no quiero que se entienda esto como un proceso de quitarle importancia o restarle significado a la propia música, porque en absoluto es así, simplemente que la aproximación y la relación con ella se producían desde un lugar que permitía varias interpretaciones, también con ideas propias o desde un lugar en el que potencialmente podían confluir mundos estéticos diversos, porque en la música antigua está bastante admitido que lo que está sucediendo en un momento dado es el producto de la confluencia de muchos aspectos, y esa situación genera unos conflictos que ponen al intérprete en una tesitura de tener que elegir, proponer e intervenir, algo que yo antes jamás había considerado. Relacionarte con la música de esa forma, como algo que realmente puedes manipular con tus propias manos y tomar sobre ella diversas decisiones, que de alguna forma se puede «desacralizarla» en ese sentido, sin restarle por supuesto ningún mérito a la creación de las grandes obras, que siempre lo seguirán siendo, y concibiendo la música desde una perspectiva en la que muchos de los parámetros dejan de ser absolutos, fue algo muy enriquecedor. Esto es quizá lo que más me marcó de todo el proceso. Por supuesto, de él tomé muchas otras cuestiones además de esto, como recursos artísticos, elementos técnicos, retóricos, musicales… propios de alguien que lleva décadas relacionándose con la música antigua con una experiencia increíble. Aprendí todo eso de él, pero principalmente me llevo una manera nueva de relacionarme con la música.
«Estudiar con Manfredo Kraemer prácticamente me cambió la vida. […] Su manera de ver y entender la música supuso para mí una revelación, nunca la había experimentado así».
Con Onofri fue un poco diferente, porque no llegué a tener una inmersión total, es decir, no me instalé en Palermo, sino que viajaba cada mes para juntar en tres o cuatro días todo aquello que podía estudiar junto a él, además de presenciar todas las clases que me fuera posible de otros compañeros. Eran como una especie de clases magistrales concentradas, en las que en poco tiempo había que hacer mucho. Con él llevé a cabo un proceso más cronológico, comenzando desde la música más temprana, haciendo ricercari y llegando hasta el Barroco más tardío; sin duda me influyó muchísimo –aunque quizá cabría decir que ya venía influido de casa, porque escuchaba sin parar muchas de sus grabaciones, pues era una figura muy inspiradora para mí–, ya que su nivel y profundidad de conocimientos eran enormes. Lo mismo nos citaba en clase tal o cual tratado de violín, como de repente hacía referencia a un texto relacionado con el teatro, la gastronomía o la estética que te daban una perspectiva impresionante de la época y de su contexto. Era apabullante y ejemplar en ese sentido. No era raro, por ejemplo, que él se pudiera sentarse en clase para acompañarte al continuo, pero no haciendo un continuo básico, sino elaborando unos contracantos perfectamente concebidos, respectando las reglas del contrapunto… Me sorprendió mucho, en cierta ocasión, como tocó de memoria el continuo en una clase de un compañero que llevaba como obra principal uno de los dos primeros conciertos para violín de Mozart, no recuerdo exactamente cual, pero que no son en absoluto lo más conocidos de su producción. Él le pidió la parte del bajo, pero el alumno no la llevaba, así que tocó todo el bajo de memoria de uno de los movimientos. Creo que eso da una dimensión de su profundo conocimiento.
«Onofri me influyó muchísimo, […] aunque ya era una figura muy inspiradora para mí; su nivel y profundidad de conocimientos eran enormes».
Una de las cuestiones más interesantes que he podido comprobar con ellos es que al menos en la interpretación histórica del violín en Europa continúan existiendo escuelas interpretativas, algo que no se aprecia de forma tan marcada en el violín moderno, sin embargo en el barroco claramente se pueden distinguir algunas: la holandesa, por ejemplo, con aquellos que descubrieron el instrumento a través de Kuijken y todo su entorno; muy claramente es posible distinguir también una escuela alemana, de la que Manfredo es un claro exponente, que surgió alrededor de la figura de Reinhard Goebel y también del que fue profesor de Kraemer, Franzjosef Maier, que tienen, a mi parecer, una manera propia de entender la música; actualmente diría que hay una escuela, que se está fraguando y dando numerosos músicos fantásticos, al abrigo de Amandine Beyer en la Schola Cantorum Basiliensis, con jóvenes violinistas que tocan muy parecido a como lo hace ella y que tiene rasgos comunes entre sí, tanto técnicos como estéticos –por cierto, esta escuela de Basel no sé hasta qué punto puede considerarse mérito de Chiara Banchini, quien fue profesora allí muchos años y maestra de Beyer, o directamente de esta última–. Todo esto me parece muy interesante y enriquecedor en tanto que nos permite, a los que venimos nuevos a este mundo, poder identificar rasgos propios de estas diversas escuelas y decidir con cuáles sientes más afinidad y cuál de todas esas maneras de entender el violín histórico te parece más interesante. Yo he tenido la suerte de estar con Manfredo, uno de los mayores exponentes de la escuela alemana, al menos así me lo parece, con muchos rasgos con los que me siento identificado y en los que me gustaría seguir profundizando, pero también con Onofri, al cual no sabría situar muy bien en alguna escuela, porque no veo tantos rasgos homogéneos en una manera puramente italiana de entender el violín barroco, aunque sí veo una serie de rasgos comunes entre los alumnos de Enrico. Con esos rasgos he sentido mucha afinidad y he querido aprenderlos en profundidad: la manera de producción del sonido, el tipo de libertad retórica a la hora de tocar, cómo desbordar o no el tiempo en una interpretación, la improvisación, qué tipo de ornamentos son más adecuados para cada momento, las diversas maneras hay de liderar en una interpretación grupal… Algo que me interesaba especialmente cuando estudiaba con él, y en lo que después he querido seguir indagando, es la idea de un cantabile infinito, sobre todo en la música italiana, con un timbre en el violín muy rico en armónicos, siempre interesante en planteamiento, y con esa idea hipnótica de un cantabile que nunca acaba y que tiene en el sonido varias dimensiones que uno puede controlar.
«Me interesa la idea de un cantabile infinito, con un timbre en el violín muy rico en armónicos, siempre interesante en planteamiento, con esa idea hipnótica de un cantabile que nunca acaba y que tiene en el sonido varias dimensiones que uno puede controlar».

Su pertenencia a diversos conjuntos es verdaderamente comprometida, desde hace años. Destaca especialmente la relación que mantiene con dos agrupaciones instrumentales. La primera es La Vaghezza, una formación italiana que se centra en la música de los siglos XVII e inicios del XVIII, con especial interés en la «imprevisibilidad, extravagancia, originalidad y libertad que se encuentran en la música italiana del Seicento». Háblenos del trabajo que desarrollan, cuál es su papel aquí y cómo se encuentra en esta formación.
La Vaghezza era un conjunto que admiraba mucho antes incluso de tener la mínima idea de poder colaborar con ellos, los conocía desde mucho antes. Llegué allí porque estaban en una situación en la que necesitaban encontrar reemplazo para una de las dos violinistas que conformaban el grupo por aquel entonces. Esta violinista que se iba era ya la segunda que ocupaba ese puesto, es decir, yo soy el tercer violinista en ocupar ese lugar tras Victoria Melik, que fue una de las fundadoras del grupo, y Alfia Bakieva. Entonces decidieron invitar a una serie de violinistas con los que poder colaborar durante un breve período de prueba, para después decidir quién ocuparía el puesto. Finalmente tuve la suerte de ser a quien eligieron para formar parte del grupo. Tocar con ellos es para mí una experiencia muy enriquecedora, y son todos músicos a los que admiro mucho tanto a nivel personal como en conjunto, sobre todo ahora que conozco desde dentro la manera que tienen de funcionar a nivel musical. La Vaghezza es un grupo particular en el sentido de que hay una serie de cuestiones muy establecidas en su desarrollo, por ejemplo, el hecho de que los músicos que hay son los que son, es decir, no somos intercambiables. Quizá en algún momento puntual surge una idea de expandir la agrupación, experimentalmente juntándonos con otro grupo, como hemos hecho hace poco con Concerto di Margherita, pero por lo general cada una de las voces se considera necesaria y complementaria con el resto, es decir, la voz del grupo es el producto de la confluencia de los cinco individuos que lo componen y no de otro factor. También existe una idea muy fuerte de codirección, es decir, la toma decisiones es realmente colegiada, diría, intentamos que no haya una voz ni una opinión que sobresalga sobre las demás. Esto incluye no sólo decisiones puramente artísticas, sino también del proceso o la manera de encarar la carrera que tiene la agrupación. A nivel interno, como es normal, hay gente que puede implicarse más o menos en el trabajo del día a día, con algunos miembros que tienen más experiencia en tratar con programadores, por ejemplo, y otros una mayor experiencia en temas de comunicación, así que cada cual hace una labor más potente en ese aspecto.
«La voz de La Vaghezza es el producto de la confluencia de los cinco individuos que lo componen y de ningún otro factor».
Estamos bastante centrados en el repertorio del Seicento, efectivamente, y la verdad es que me siento muy afortunado de que así sea, porque es un repertorio que creo que en general a los violinistas barrocos nos gusta mucho. No sabría decir muy bien por qué, quizá por la libertad que ofrece al intérprete, en un momento en el que la música estaba menos codificada de lo que estaría décadas después, que tiene una carga de experimentación muy importante, y aunque es cierto que en la historia de la música siempre existen períodos fuertes de experimentación, quizá no hay tantos en los que los violinistas nos podamos sentir con tanta libertad como para hacer un madrigal completamente disminuido por nosotros mismos o convertir cada concierto, precisamente gracias a esas disminuciones, en una experiencia diferente cada vez. Pero no sólo es muy interesante desde esa perspectiva de las disminuciones y de la improvisación, sino que en él resultan muy interpretables todos los signos que aparecen en la partitura desde un punto de vista de los afectos, con momentos que confluyen en puntos comunes y que claramente dan la sensación de que los compositores querían comunicar una serie de afectos similares. Incluso la manera de hacerlos, cuando uno acude a las fuentes y a los tratados, resulta bastante abierta y discutible, así que nos permite la oportunidad de poner mucho de nosotros mismos en la interpretación, algo que respetamos y disfrutamos enormemente como violinistas. Otro aspecto que resulta muy atractivo es que procede de un momento en el que la sonoridad de la música resulta, para los oídos actuales, un tanto exótica, pues es un período previo todavía al establecimiento de la tonalidad como se ha entendido desde hace siglos, así que esas reminiscencias modales y los pasajes bastante extravagantes y alocados a nivel armónico la convierten en una producción que está bastante alejada del oído tonal que tenemos hoy día. Creo que nos ofrece un abanico de posibilidades muy amplio. Por lo demás, a nivel personal diría que es una música me emociona especialmente. Hay algo muy moderno en la música del Seicento que produce una conexión muy fuerte entre aquel momento y el presente; no siempre, quizá, pero sí muy claramente en algunos recursos como los bassi ostinati, por ejemplo. Tocar hoy día una passacaglia en un concierto es casi garantía de éxito; por alguna razón, este tipo de obras son recibidas por el oído moderno con mucha naturalidad, como los passamezzi y los bajos sobre «Ruggiero» o la «Bergamasca», por ejemplo.
«Hay algo muy moderno en la música del Seicento que produce una conexión muy fuerte entre aquel momento y el presente».
La otra agrupación, con sede en Barcelona, es The Ministers of Pastime –que ya fue protagonista de portada en Codalario en enero de 2024–, un noneto focalizado de manera especial en la producción del llamado Stylus Phantasticus. ¿Cómo definiría esta formación y qué supone para usted pertenecer a ella?
Ministers se caracteriza por varios aspectos, pero lo más que destacan o los más potentes diría que son una manera muy parecida de aproximarse a la música por parte de todos los miembros, algo que me parece no muy habitual en grupos así de numerosos, y no me refiero solamente a aspectos estéticos, de mero gusto personal o de qué esperamos de una interpretación, sino también a una manera de trabajar, pues existe una idea común de cómo encarar el proceso. El otro aspecto muy potente, aunque quizá haya quien no esté de acuerdo con ello, es que somos amigos, personas que en los últimos años han pasado por un montón de experiencias juntos, que se quieren, se aprecian, se respetan y cuidan mucho… No quiero decir que esta sea una condición indispensable para poder tener un grupo que funcione bien, pero sí que esta es una característica en The Ministers of Pastime, que para nosotros es importante y queremos mantener en el tiempo. La historia del grupo es, en cierta manera, la de nuestra amistad, aunque por supuesto no exclusivamente. Desde el momento en que tuvimos las primeras conversaciones en las terrazas de algunos bares en Barcelona, imaginando cómo podría ser un futuro en el que tuviéramos un grupo al que dedicar tiempo en común, anhelando compartir música y amistad, hasta ahora, en que todo se ha hecho de alguna forma real, todo ese proceso ha sido también el de las idas y venidas de nuestra amistad, los compañeros que han tenido que marchar y aquellos nuevos que han llegado, el cristalizar el número de miembros que somos ahora, la elección de un repertorio, que tiene una cuestión artística de trasfondo, por supuesto, pero no podemos olvidar que es también el que le permite a un tipo de formación como esta desarrollarse con un potencial muy fuerte, porque hay muchas voces independientes entre sí, de tal modo que prácticamente nunca estamos compartiendo una misma línea entre nosotros, salvo el continuo, una sección que también intentamos sea a su vez de mucha variedad y riqueza, incluso que quienes la conforman puedan tener y mostrar su propia voz e idiosincrasia. Por tanto, siempre intentamos que en los conciertos haya lugar para todos, un momento importante para cada uno de los instrumentistas, y a pesar de haber un cierto liderazgo por mi parte, se permite con total naturalidad que haya otros que lideren ciertos pasajes o secciones cuando es necesario; en definitiva, que todos tengan algo que decir. Para esto, el repertorio del Stylus Phantasticus es ideal, no sólo porque el repertorio escrito para una formación así requiere de muchas voces, las cuales pueden brillar por sí mismas, sino también porque las extravagancias y sorpresas que se presentan en estas obras aparecen muchas veces en líneas internas y hay mucha relevancia en la manera en que el continuo se relaciona con el resto de las voces. Podemos resumirlo como que no existe una jerarquía en las extravagancias, y es algo que nos gusta potenciar.
«Algo fundamental en Ministers es que somos amigos, personas que en los últimos años han pasado por un montón de experiencias juntos, que se quieren, se aprecian, se respetan y cuidan mucho».
Pero también forma parte, o lo ha hecho años atrás, de otras muchas formaciones historicistas como son La Madrileña, Bachcelona Consort, Nereydas, La Real Cámara, la Orquesta Barroca Catalana, L’Estro d’Orfeo, La Guirlande, o la Camerata Antonio Soler, entre otras muchas que no mencionaré aquí. ¿Cómo logra sacar adelante tantos proyectos y coordinar agendas con formaciones tan diversas? ¿Ha sentido a veces que no llega a todo como le gustaría?
Si llego a todo, como así intento, es a costa de mi propia salud, las horas de sueño y de mi espacio personal. Es así de simple y complicado a la vez. Es muy difícil conjugar la carrera de freelance con una vida personal completamente sana, y es algo que, por supuesto, no me pasa sólo a mí, sino que hay muchos compañeros que me cuentan que también están en esa misma situación. Creo que hay un problema en este tiempo que vivimos de recursos, pero al comparar nuestra situación con la de músicos de una generación previa, parece que en realidad no es tan distinta, al menos en cierto sentido. Cuando hablo con profesores que he tenido o con músicos de una edad más avanzada, todos han pasado por multitud de grupos, de hecho, la mayoría se conocen entre ellos, y se han tenido que ganar la vida de una forma compleja. Pero la diferencia quizá es económica, porque ahora con lo que gana un músico por un concierto no le es suficiente como para tener la tranquilidad y no preocuparse por otro tipo de cuestiones. Antes no era así. Además, aunque quizá esto es un poco tabú, la competencia que existe es fuerte; por suerte, en el mundo de la música antigua no parece tan salvaje y descarnado como en el de la música clásica, donde, salvo que alcances un nivel alto y te establezcas en un circuito ya asentado, se viven situaciones precarias también. Creo que nosotros en ese sentido quizá estemos un poco más relajados, pero a veces la diferencia entre trabajar o no trabajar está simplemente es ser capaz de entrar en un conjunto, por ejemplo. Es algo muy prosaico, en realidad. Se junta lo mundano con las aspiraciones artísticas de cada uno, pero al final, si no hay conciertos poco se puede hacer. Y hay ocasiones en los que se hacen conciertos porque son muy relevantes a nivel artístico, por supuesto, mientras que en otras ocasiones se llevan a cabo porque lo económico es predominante. Y hay otro aspecto relevante: creo que muchos músicos de mi generación, así como los que están viniendo después de nosotros, gastamos mucho tiempo y esfuerzo en ocasiones para realizar proyectos que no son realmente rentables económicamente, los cuales hacemos bien por cuestiones personales, bien porque nos parece que artísticamente son de un valor muy alto, pero nos consumen una cantidad de recursos enorme. Quizá hace cincuenta años sí lo fueran, y no creo que fuera fácil dedicarse a la música, porque siempre hay dificultades, pero sí tengo la sensación de que era más posible que a día de hoy. Había más recursos que ahora, y eso repercute, qué duda cabe, en la vida laboral y personal de los intérpretes. Por tanto, en mi caso, para llegar bien a todo tengo que hacer malabares, pero no siempre es sencillo. Considero que hubo un momento de gloria en el mundo de la música antigua en el que cuando acometías un proyecto podías permitirte el lujo de ser el mayor experto mundial en ese repertorio, y ojalá pudiera seguir pasando, pero creo que ahora ya rara vez sucede. Cuando llevamos a cabo proyectos que son iniciativas propias, quizá ahí podemos dedicarle un mayor tiempo, pero es a costa, bien de nuestra salud, bien de nuestra vida personal o de otros trabajos a los que tenemos que renunciar.
«Los músicos de mi generación empleamos mucho tiempo y esfuerzo en ocasiones para realizar proyectos que no son rentables económicamente».
Sin duda, es usted un referente actualmente en el ámbito de los músicos freelance, pues no hay muchos violinistas barrocos que estén tan presentes en el panorama musical nacional como usted. ¿Se encuentra cómodo en esta circunstancia o le gustaría poder tener algo más de estabilidad y no tener que abarcar tanto?
En realidad, me siento cómodo en esta tesitura, aunque es cierto que estoy en un momento de mi vida un poco complicado por gestionar esto con mi faceta personal. Quizá una vida más ideal sería tener una presencia permanente en dos o tres grupos con los que disfrutar de temporadas estables y quizá no necesitar acudir a otros muchos proyectos. Por supuesto, La Vaghezza y Ministers son prioritarios para mí, pero actualmente tengo también una relación muy especial con la Orquesta Barroca de Sevilla que quiero mantener. Me gustaría poder dedicarles todo el tiempo del mundo y poner todo de mí, pero es cierto que en este momento vital disfruto mucho también, y es una parte fundamental en mi carrera, de tocar en varios grupos diferentes, porque me parece realmente enriquecedor, aunque es cierto que a veces puede convertirse en demasiado y todo ha de tener un límite. Aunque suene a un cliché, tocar con personas diferentes cada semana es una oportunidad para aprender muchísimo. Esto sí es algo que hemos hablado varias veces entre los miembros de The Ministers of Pastime –en La Vaghezza no lo hemos hecho, pero estoy casi seguro de que estarían muy de acuerdo–, y es que, deseando que sea una gran parte de nuestra vida profesional –ojalá en un futuro pueda ser nuestro grupo más estable, con el que poder desarrollarnos de forma permanente–, no queremos tocar únicamente ahí, pues nos parece importante tocar de manera regular con otros músicos y conjuntos.
«Aunque suene a cliché, tocar con personas diferentes cada semana es una oportunidad para aprender muchísimo».

Efectivamente, hace poco ha entrado como miembro estable de una de las grandes agrupaciones historicistas de nuestro país y un verdadero referente, como es la Orquesta Barroca de Sevilla [OBS]. ¿Le sorprendió que le llamaran las primeras veces? ¿Cómo está siendo la colaboración con esta institución?
Me considerado tremendamente afortunado de estar allí y de haber sido acogido de una manera tan fantástica por la familia de la Orquesta Barroca de Sevilla, que es un referente a nivel europeo por derecho propio, se lo ha ganado a pulso desarrollando un trabajo encomiable. Y no sé si en nuestro país esto se valora tanto como debería, quiero pensar que sí, ojalá así sea…
Tengo mis dudas…
Ya. Diría que a nivel de público y de apoyos individuales la OBS está muy valorada. Sin embargo, a nivel institucional quizá no lo esté tanto, aunque tampoco conozco la situación en profundidad. Desde luego, a nivel artístico hay directores e intérpretes que están deseando poder colaborar con la Barroca de Sevilla. Me consta que hay directores jóvenes, con una carrera fulgurante a sus espaldas, que prácticamente sueñan con dirigir a la orquesta, porque para ellos supondría un salto en su carrera. Y sin embargo en España quizá se ve a la inversa, como «qué suerte tiene la Orquesta Barroca de Sevilla que vienen a dirigirla los mejores artistas». Creo que es al revés como hay que entenderlo. Otro aspecto muy meritorio que hay resaltar de la agrupación, y que me parece un lujo poder vivir en primera persona, es la manera en que ha sabido trabajar en los últimos años su relación tan especial con el público en general, y con el sevillano en particular. Existe una Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla que es potentísima, con más de mil socios actualmente, que en cierta manera sostiene a la orquesta. Y esto es toda una rara avis en el panorama musical español, no ya de música antigua, sino en general. No existe, además, una orquesta de estas características que pueda permitirse, a pesar del exiguo o difícil sostén institucional, una programación estable de un nivel tan alto, contando con directores de primer orden, con un repertorio tan interesante y que además haya sabido construir esta relación con el público, siendo una orquesta que no tiene puestos fijos. Obviamente, los miembros de la OBS son músicos de pleno derecho de esta, porque así se lo han ganado con el paso de los años, pero no son funcionarios ni tienen un puesto fijo en ese sentido. Desde luego, el estatus en que se encuentra es producto de una lucha y defensa de la labor de la orquesta realizada por quienes la gestionan en los últimos años, que me parece encomiable y ejemplar.
«Es muy meritoria la manera en que la OBS ha sabido trabajar en los últimos años su relación tan especial con el público en general, y con el sevillano en particular».
Mi contacto con la OBS fue a través de Mercedes Ruiz, violonchelista barroca de la orquesta, a quien conocí tocando con Emilio Moreno en su agrupación La Real Cámara. Tras vivir una muy bonita experiencia con ella en varios conciertos, acabé aterrizando en la orquesta y poco a poco haciendo cada vez más conciertos y en puestos de una mayor responsabilidad. De hecho, en proyectos de cámara ya he podido ejercer de concertino-director, pero en julio tendré la oportunidad de dirigir a la orquesta al completo en un programa junto a la soprano Aurora Peña, en el Festival de Granada. Un par de días después estaremos, con un programa un poco diferente, pero también con ella como solista, en la temporada de la Fundación BBVA. La integración en la orquesta en mi caso ha sido desde la admiración y el respeto más absolutos por todo lo que han logrado, pero también por el grupo humano que la conforma. Es un privilegio ser testigo de primera mano del funcionamiento de una orquesta que lleva tantos años tocando junta, algo que puede parecer fácil, pero que en absoluto lo es, porque en el panorama de la música antigua las agrupaciones se crean y se deshacen con una facilidad pasmosa, por no hablar de los integrantes, cuando lo habitual es que de un proyecto a otro de una misma agrupación quizá el 80% de los intérpretes haya cambiado. Que exista un grueso de la orquesta que llevan muchos años tocando juntos es un valor añadido, se conocen muy bien, tiene reflejos en común, un lenguaje propio, una manera de trabajar prestablecida que funciona… Dicho así, parece que esto no debería ser una excepción, pero la realidad es que la Orquesta Barroca de Sevilla sí lo es en el panorama nacional. Por tanto, entrar en una orquesta así ha sido y sigue siendo una responsabilidad enorme. Creo que lo que debo hacer, viniendo desde fuera, es poner en valor y subrayar todas aquellas cosas que ya funcionan, acomodarme a ellas lo mejor posible y tratar de potenciarlas al máximo.
«Es un privilegio ser testigo de primera mano del funcionamiento de una orquesta que lleva tantos años tocando junta».
Lleva algunos años colaborando en algunas de las agrupaciones lideradas por Jordi Savall, como son Le Concert des Nations y el Proyecto YOCPA [Youth Orchestra and Choir Professional Academies]. ¿Cómo es trabajar a las órdenes de una leyenda como el músico catalán?
Es una experiencia única. Me acuerdo cómo fue la primera para mí que estuve presente en un ensayo con la orquesta y él: en el momento en el que entró en la sala para mí fue algo mágico, porque de repente notas que cambia el ambiente. El carisma que tiene Jordi es algo que le acompaña allí donde va; de hecho, ahora que tengo la suerte de trabajar más continuadamente con él, pero también codo con codo con músicos que llevan trabajando años con él y con algunos de los que entran nuevos a colaborar en cada una de las academias, se valora de otra manera. En el caso de estos últimos, resulta muy curioso ver cómo reaccionan los jóvenes la primera vez que trabajan con Savall. Es algo que se nota en sus caras, no hay duda de que desprende algo especial. Poder trabajar con él, pero también con la colección increíble de músicos de la que se rodea, es un privilegio. No hay un proyecto en el que participe con él en el que no piense la suerte que supone poder estar ahí con una figura como la suya y con todos esos músicos que tiene alrededor. La experiencia que tiene, tanto en los repertorios como en el acercamiento de la música antigua a públicos muy diversos, es espectacular, y es algo que se percibe en los ensayos y conciertos. Su manera de escuchar y cómo transmite esto a los músicos es algo que funciona de manera impresionante. En el Proyecto YOCPA he tenido la suerte de tener alguna experiencia como solista y concertino, lo que me facilitó la oportunidad de estar más cerca de él. El conocimiento que tiene sobre algunas músicas y lo que hace para que funcionen es algo realmente poderoso; consigue transmitir un magnetismo impresionante y una sensación muy cautivadora. Esto es algo que se aprecia mucho en los conciertos: cuando él entra en el escenario, de repente cambia el ambiente, y no sólo con el público, porque es quién es y se le tiene un enorme cariño por todo lo que ha hecho, sino también con los músicos, pues siempre consigue que estos den de sí todo lo que tienen. Él hace algo que me parece muy bueno e inteligente, y es dar bastante libertad a los músicos. Sus conciertos muchas veces son experiencias con entidad propia, tanto por su presencia como por ese paso hacia delante que dan los músicos, que es necesario para que el concierto tenga una identidad especial.
«El conocimiento que Jordi Savall tiene sobre algunas músicas y lo que hace para que funcionen es algo realmente poderoso; consigue transmitir un magnetismo impresionante y una sensación muy cautivadora».
Una de las formaciones más jóvenes con las que están colaborando es la Orquestra del Miracle, un proyecto bastante singular nacido al abrigo de la Fundación Espurnes Barroques y liderado por el teclista Juan de la Rubia. Háblenos un poco del mismo.
Efectivamente, la orquesta nace al auspicio de ese festival, y aunque tiene su propia entidad y sigue su camino particular, sí tengo la sensación de que algunas de las virtudes de la agrupación tienen mucho que ver o podrían ser atribuibles a algunos de los aspectos positivos que suceden en Espurnes Barroques, un festival en el que se ponen en diálogo muchas disciplinas y es una especie de crisol en el que se mezclan historias musicales con otras humanas, llevando a cabo algo que me parece muy necesario, recontextualizar y poner en el presente temáticas del pasado, tomando problemáticas o discursos de siglos atrás para trasladarlos al presente, hablar sobre ellos y resignificarlos, poniéndolos en diálogo con otras disciplinas y quehaceres locales y artesanales, por ejemplo. La Orquestra del Miracle tiene la suerte de haber nacido al calor de esas circunstancias, pero además es una orquesta muy especial, en mi opinión, pues siendo muy joven, tanto por su tiempo de vida como por la edad media de sus integrantes, todos los jóvenes que la conforman tienen ya una trayectoria muy potente. Es un claro ejemplo de grupo muy de nuestro tiempo, en el que jóvenes de diversas procedencias acumula una experiencia poderosa en muchos grupos importantes. Además, hay que tener en cuenta el liderazgo de Juan de la Rubia, quien diría que es actualmente uno de los músicos más excelentes que hay en Europa, y no sé tampoco si en España lo estamos valorando en su justa medida. Creo que está a un nivel estratosférico. Es una fortuna que él haya querida encabezar esta nueva orquesta para explorar repertorios que a él le pueden interesar e invitar a diferentes intérpretes a participar de ello, muchos no siempre músicos que hemos tocado juntos antes, lo cual también es un aliciente, porque en España es muy habitual acabar tocando en muchas ocasiones con los mismos. Esto no sucede en la Orquestra del Miracle, y el grupo humano que se ha formado es realmente original, todo lo original que podría ser, diría.
«Juan de la Rubia es actualmente uno de los músicos más excelentes que hay en Europa».
Hay otra agrupación con sede inicial en Barcelona, pero de esencia surcoreana, de la que resulta interesar que nos hable. ¿Qué es Nuri Collective y qué labor desarrollan?
En efecto, Nuri Collective reúnen a un colectivo de músicos, pero no sólo, sino que para que para cada proyecto trata de reunir también a artistas de diversas disciplinas, que surge a partir la iniciativa de una violinista barroca llamada Han Sol Lee Eo, coreana de origen y con la coincidí en la ESMUC. Creo que ella estudió previamente violín moderno y barroco en Berlín, para continuar su formación en ese breve paso por Barcelona, y finalmente recaló en Suiza para estudiar con Florence Malgoire, mítica concertino de Les Arts Florissants durante muchos años. Ella ganó el año pasado el concurso internacional Johann Heinrich Schmelzer, así que estamos hablando de una intérprete de primer nivel. Su intención, aunque el grupo se estableció en Barcelona en 2018, es la de desarrollar una intensa labor en Seúl y en Corea del Sur, donde la música antigua no tiene mucha tradición, a pesar de que la música clásica sí la tiene. Al contrario de lo que sucede con los músicos que se dedican a la clásica, que se forman en muchos de los mejores centros del mundo y después regresan a su país, los interesados en música antigua no son muchos, pero sí hay una serie de intérpretes surgidos en los últimos años, muchos de los cuales han sido aglutinados por este colectivo llamado Nuri Collective. La mayor parte de los músicos que lo conforman son, por tanto, coreanos que se han formado en diversos países como Francia, Suiza, Alemania y otros. Como ella ha tenido contacto con músicos de otros lugares, ha decidido contar en ocasiones con músicos no coreanos, como es mi caso. Una excepción interesante es la del clavecinista Arend Grosfeld, un músico holandés establecido hace ya varios años en Corea del Sur, donde imparte clases de música en la universidad y habla perfectamente coreano. Los proyectos que hace este colectivo se caracterizan por intentar lograr una fidelización muy fuerte con el público, a través de diversas estrategias. Para cada proyecto se preocupa de colaborar con artistas diversos, que pueden hacer trabajos visuales de distinta índole. Hacen importantes encargos en música de nueva creación, como es el caso de un compositor colombiano muy vinculado al conjunto, Alejandro Moreno, pero también de la coreana Yonghee Kim. El último proyecto en el que colaboré, por ejemplo, fue el estreno de una cantata de nueva creación basada en una historia de la mitología coreana, como un ejemplo de una puesta en diálogo de lenguajes actuales y antiguos o tradicionales del país. En ese mismo programa interpretamos también una de las conocidas cantatas profanas de Bach. Otro interesante proyecto lo llevamos a cabo en uno de los palacios imperiales de Seúl, ataviados con trajes tradicionales coreanos que fueron creados por una diseñadora actual que confecciona trajes tradicionales, pero con una visión moderna, dentro del respeto a lo tradicional. Cada proyecto es único y verdaderamente interesante, porque al final se trata de músicos en su mayor parte coreanos que interpretan música europea, pero que además confluyen con artistas multidisciplinares y en los que se vincula el pasado y el presente.
«Los proyectos de Nuri Collective se caracterizan por intentar lograr una fidelización muy fuerte con el público».
Es usted un violinista con una clara vocación de conjunto, aunque en muchas de las agrupaciones actúa como concertino y un líder natural. ¿Cómo de cómodo se siente en este rol?
Estoy muy cómodo y disfruto mucho cuando se me requiere en diversas agrupaciones en posiciones de liderazgo. Por supuesto, no quiero decir que sea esto exclusivamente lo que quiero, pero es una vertiente de mi trabajo que me hace disfrutar, en la que creo que he encontrado una manera de llevarlo a cabo que me hace sentir muy confortable y, por lo que mis compañeros me hacen llegar, que también les hace sentir así a los músicos con los que toco. Por tanto, tengo las ganas de seguir en ello, pues siento que tengo algo que decir musicalmente, aunque no necesariamente más importante o mejor que lo que tengan que decir otras personas. Tener el espacio para aportar desde una posición de liderazgo es algo que agradezco mucho, y de hecho es por donde me gustaría llevar un poco mi carrera en el futuro, si fuera posible. Dicho todo esto, y remarcando que me gustaría dirigir mi carrera también hacia esa vertiente más solista, aunque no exclusivamente, entendiéndolo a mi manera –sea lo que sea que eso signifique–, es cierto que también me genera ciertos conflictos a nivel personal, por diversas razones. Me interesa estar bordeando esa fina línea entre aquello que le ayuda a desarrollarse a uno mismo como solista o músico individual y lo que puede ayudar a potenciar a un colectivo. Ambas son facetas con sus pros y contras, y me parece que es tan peligroso perderse ensimismado en lo que uno pretende hacer y en su propia voz como lo es perderse dentro de un conjunto, perdiendo con ello la identidad propia. Los dos extremos son peligrosos, así que me parece enriquecedor vivir en la frontera entre ambos, balanceándome entre un lado y el otro, tratando de no perder nunca las perspectivas que aportan cada uno de ellos, intentando que estén en diálogo permanente, asumiendo y haciendo propios los conflictos que surgen de ello, sin rehuirlos. Un ejemplo reciente, por ejemplo, es la invitación que he recibido para dirigir tocando de solista con la Camerata Penedès, una orquesta de músicos clásicos autogestionada y cooperativa, que va escogiendo para los diversos proyectos a algún intérprete para dirigirlos. Hay varios de los integrantes de la orquesta que han tenido contacto con la música antigua y están interesados en esos repertorios, así que han decidido invitarme para liderar ese proyecto, algo que para mí supone un lujo y me permite poner en marcha la perspectiva como solista y liderar un conjunto con una identidad propia muy marcada y una vocación grupal muy fuerte, con muchos aspectos que respetar y potenciar.
«Estoy muy cómodo y disfruto mucho cuando se me requiere en diversas agrupaciones en posiciones de liderazgo».

Si mira hacia atrás, ¿cree que su carrera se ha desarrollado como tenía planeado o le ha ido trayendo sorpresas que no esperaba y que la han dirigido hacia donde se encuentra en este momento?
Lo cierto es que no me esperaba estar donde estoy, es la realidad, y creo que es muy bueno reconocerlo, porque está muy extendido un discurso a veces complicado sobre el esfuerzo y el éxito. Por mi parte, soy consciente de que estoy donde estoy porque he trabajado mucho y lo sigo haciendo cada día; la cantidad de esfuerzo invertida es muy alta, y no cualquier esfuerzo, sino intentando enfocarlo bien y que sea sano, respetuoso y que vaya a favor de la música. Pero también estoy totalmente convencido de que una parte de ello es producto de la suerte. Y entendiendo mi posición actual como un lugar de privilegio, a su vez tiene un componente grande de injusticia, creo, porque igual que en algunos momentos de mi carrera he tenido la fortuna de estar en el momento adecuado y conocer a la gente correcta, lo que me ha abierto muchas puertas, en otros algunas puertas no se me han abierto, a pesar de lo mucho que me estaba esforzando. Por tanto, soy consciente, mirando a mi alrededor, de que hay músicos súper valiosos que están haciendo un esfuerzo enorme, pero que no tienen oportunidades por no haber tenido esa suerte de estar en el momento correcto con la gente adecuada. Al final en nuestro mundo hay muchas cosas que suceden por afinidad, para mal y para bien. Si la vida no te lleva a relacionarte con personas con las que exista una afinidad recíproca, es muy probable que haya puertas que lamentablemente no se te abran. Por ese factor de suerte es por lo que quizá no me esperaba estar en la situación en la que me encuentro, aunque no quiero decir con ello que no sea una situación deseada ni buscada. Si no sólo miro hacia atrás y lo hago también hacia delante, creo que tengo todavía camino por recorrer y hay cosas que me gustaría poder hacer, aunque no sé si podré llegar a cumplirlas en algún momento. De cualquier forma, voy a seguir trabajando para alcanzar situaciones que me gustaría vivir. Hay un pensamiento que me gusta tener presente, que de hecho comparto con las personas de mi entorno en todo lo que puedo, y es que cuando uno trabajo muy duro en la vida, no necesariamente acaba donde pensaba que lo haría, de hecho, rara vez sucede que acaba en el sitio que se imaginaba, pero si todo ese trabajo, esfuerzo y dedicación se hace bien, de una manera honesta y respetuosa consigo mismo y los demás, seguramente se acabe en un sitio quizá no esperado, pero que seguramente igual de interesante o puede ser que incluso mejor de lo que se anhelaba. Yo me siento un poco en esa tesitura ahora mismo, y es algo por lo que me siento muy afortunado.
«Soy consciente de que estoy donde estoy porque he trabajado mucho y lo sigo haciendo cada día, […] pero también estoy totalmente convencido de que una parte de ello es producto de la suerte».
¿Entre esas visiones de futuro considera implementar una faceta suya más solística, además de la grupal? ¿Por otro lado, considera posible compatibilizar el violín barroco con el moderno o se plantea una especialización muy clara?
Sí me gustaría poder presentarme también como un solista, más allá de poder estar liderando una agrupación o de tocar de tú a tú con mis compañeros, pero con toda la tranquilidad de que si esto no sucede no será un problema. Es algo que he disfrutado mucho en las ocasiones en las que he podido llevarlo a cabo, y lo sigo haciendo siempre que surge la oportunidad. Siento que me pone en una tesitura que me exige sacar aspectos en lo artístico que me gustan, así que estoy decidido a seguir explorándolo todavía más en el futuro. La aventura que supone hacer algo como solista es espectacular, realmente: enfrentarte a un público tú solo, poder manejar el discurso y las pausas, decidir en qué momento se toman y se llevan a cabo según qué decisiones… Es algo muy disfrutable. Por otro lado, aunque uno nunca puede vaticinar el futuro, no sopeso ahora mismo volver a lo moderno, no tanto al repertorio como sí al violín moderno. No me planteo regresar a tocar un instrumento con cuerdas de metal, arco y criterios modernos. Me gusta hacerlo de vez en cuando, pero sólo como un divertimento, para calmar la mente y volver a vivir la experiencia de lo que supone. Estoy tan cómodo en la interpretación histórica que no siento la necesidad de regresar a esos orígenes. Sí que tengo en mente algunos repertorios de esas épocas que me gustaría explorar, pero con criterios históricos. Me interesa mucho, por ejemplo, el primer tercio del siglo XX en Centroeuropa, sobre todo las piezas de salón de autores como Kreisler o el mismo Quiroga.
«Estoy tan cómodo en la interpretación histórica que no siento la necesidad de regresar a esos orígenes de violinista modernos».
¿Cuáles son sus referentes, tanto en la interpretación violinística como entre agrupaciones, otros instrumentistas o directores que le puedan haber marcado de alguna manera?
Muchos de ellos ya han ido saliendo de manera natural a lo largo de la entrevista, como han sido Manfredo Kraemer, Enrico Onofri o la misma Amandine Beyer. Tampoco me puedo olvidar de Emilio Moreno. En cuanto a la afinidad en entender la música barroca, las grabaciones tan rompedoras, imaginativas y audaces del Seicento a cargo de Il Giardino Armonico han sido un referente para mí. Sin embargo, hay un músico del que no hemos hablado aún, y que sin duda supuso un antes y un después para mí conocerle y poder trabajar con él, que es Pedro Memelsdorff. Su manera de entender la música es maravillosa y es uno de los referentes más destacados. Ahora mismo está enfrascado en un repertorio muy específico, la música de la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX en el Caribe francés, desarrollando unos proyectos punteros en este repertorio. Por otro lado, él fue quizá el gran medievalista que cambió en buena medida el panorama de la música antigua para esos repertorios. De hecho, algunos compañeros medievalistas me comentan que desde su llegada al panorama la música medieval se hace a la manera de Pedro o contra la manera de Pedro, así que casi ha dividido la manera de entender el Medievo en dos maneras de hacer. Pero no sólo me parece un músico realmente inspirador en estos repertorios que he mencionado, sino en cualquier otro. Personalmente he recibido consejos de él, tanto en mi período como estudiante como a lo largo de mi carrera profesional, en repertorios que van desde el Ars Subtilior hasta principios del XIX, pasando por Barroco napolitano, Seicento italiano o música española del XVIII. Su visión y su vasto conocimiento de la música en cualquiera de estos y otros repertorios me ha marcado profundamente. Es un referente principal que no podía dejar de mencionar.
«Alguien que sin duda supuso un antes y un después para mí conocerle y poder trabajar con él fue Pedro Memelsdorff. Su manera de entender la música es maravillosa y es uno de los referentes más destacados».
Desde hace algún tiempo lleva ejerciendo la enseñanza en la Escuela Superior de Música de Cataluña, donde se formó, como profesor de violín y viola históricos como instrumentos secundarios para los alumnos que cursan instrumento moderno. ¿Qué supone para usted volver allí en el lado docente y cómo afronta la enseñanza de instrumentos históricos a los jóvenes alumnos?
La verdad es que sólo he estado este curso –todavía no sé si renovaré para que el viene–, pero como experiencia ha sido muy bonita, por un lado, por tener la sensación de devolverle a la ESMUC, con mi tiempo, esfuerzo y dedicación, además del bagaje que ahora puedo trasladar a los alumnos, un poco de todo lo que me dio cuando yo estuve estudiando allí, que es mucho. Como todas las instituciones, tiene sus luces y sus sombras, pero tiene una virtud enorme –algo que trato de dejar muy claro a mis alumnos durante estos meses–, y es la cantidad de recursos que pone a disposición del alumnado: un plantel de profesores muy variado y de primer nivel; una biblioteca interesantísima; un parque de instrumentos impresionante, que para los de música antigua es especialmente provechoso y que realmente no sé si ningún otro conservatorio superior de España tiene, pero desde luego no es habitual; las aulas e instalaciones; la cercanía y la colaboración estrecha que tiene con L’Auditori y el Museu de la Música… Todo esto siento que la ESMUC me lo dio en su día, así que poder aportar un pequeño grano de arena por mi parte es algo que he vivido como un privilegio. También ha sido muy bonito por lo que respecta a los alumnos, pues he descubierto en ellos, dado que son instrumentistas modernos que escogen violín o viola barrocos como instrumento secundario, un perfil muy interesante que no conocía. Es un alumnado muy joven y sorprendentemente ambicioso, porque todos, aunque de una manera muy diferente entre ellos, tienen las ideas muy claras de lo que quieren hacer en el futuro y están en la ESMUC dispuestos a aprender todo lo posible. Desde el punto de vista de profesor ha sido muy enriquecedor ver que cada uno tiene su propia manera de entender las cosas y de encontrar sus propias soluciones. En el mundo de la antigua es especialmente interesante porque las estructuras interpretativas, por decirlo de alguna manera, no son tan rígidas, pues no tiene tanto valor la transmisión oral de la que hablaba antes –de la que profesores y alumnos son meros transmisores en la concepción de la música clásica posterior–. El panorama de la música antigua está bastante más abierto al debate, la investigación y a la exploración individual, a que el alumno acuda a las fuentes, interprete los símbolos y se enfrente a los problemas que eso implica… Ver como cada uno de ellos se enfrenta a todo esto de manera propia ha sido muy enriquecedor. También he podido ver que las cosas a veces se reducen al puro entusiasmo, así que el entusiasmo que uno puede tener en clase para con sus alumnos es quizá lo que se transmite de manera más directa. En algo tan sensible y a la vez tan difícil como es la disciplina de tocar un instrumento, muy dura, física y mentalmente muy exigente, en la que hay una cantidad ingente de cuestiones a las que uno tiene que prestar atención, cuando todo ello pasa por una puerta abierta por el entusiasmo ya hay muchísimo ganado. En mi caso, que tengo un papel destinado a descubrirles un mundo nuevo, el de la música antigua a unos jóvenes en la mayoría de los casos totalmente vírgenes de lo que supone, me parece que la oportunidad de ganar ese entusiasmo es muy amplia. Lo que se pretende es que puedan adquirir unas herramientas y recursos que les sirvan para su carrera, tanto si deciden continuar su formación en instrumento moderno como si quieren abrirse camino en la interpretación histórica, así que ser el que pueda tener la llave para abrir la puerta y enseñarles todo ese mundo, con el entusiasmo que a mí mismo me provoca, y poder compartirlo con ellos ha sido algo muy bonito.
«Es muy bonito tener la sensación de devolverle a la ESMUC, con mi tiempo, esfuerzo y dedicación, además del bagaje que ahora puedo trasladar a los alumnos, un poco de todo lo que me dio cuando yo estuve estudiando allí».

¿Suele escuchar música más allá de su devenir profesional? En ese caso, ¿qué géneros o repertorios suele escuchar? ¿Intenta asistir a conciertos de otros colegas o agrupaciones?
Soy de los que eligen no escuchar mucha música, sobre todo música clásica. En mi tiempo libre intento escuchar otro tipo de música. Y con un poco de sentimiento de culpa debo reconocer que no asisto a muchos conciertos. Sí trato de ir a conciertos de amigos y compañeros, pero más como una cuestión de acompañamiento para disfrutar de ellos. Si tengo que elegir, prefiero asistir a conciertos de música clásica que se parezcan poco a lo que me enfrento cada día, porque para trabajar sí es cierto que escucho bastante música, sobre todo cuando tengo que montar un programa. En esos momentos es una escucha que hago con oídos críticos y más analíticos que otra cosa, así que me resulta un poco difícil alejarme de ese análisis cuando escucho música últimamente. El otro día recordaba precisamente uno de los conciertos que más he disfrutado de los que he escuchado en los últimos años, y fue un recital de piano a solo con Daniil Trifonov en L’Auditori. Y fue en gran parte, no sólo porque él es un genio y uno de mis pianistas preferidos, sino también porque creo que se aleja bastante del lenguaje con el que estoy realmente en contacto. Dicho esto, admiro mucho a esos músicos que no están saturados por la música que hacen y son capaces de escuchar más, es algo que me gustaría lograr.
«Prefiero asistir a conciertos de música clásica que se parezcan poco a lo que me enfrento cada día, porque para trabajar sí es cierto que escucho bastante música, […] aunque con unos oídos más críticos y analíticos».
¿Qué proyectos futuros tiene entre sus numerosos compromisos con diversas agrupaciones que sean especialmente ilusionantes?
Hay en el horizonte programadas un par de grabaciones que me hacen especial ilusión. Por un lado, la segunda grabación discográfica de La Vaghezza, que se realizará en el mes de agosto en Magnano, en el norte de Italia, con un repertorio del Seicento italiano, en este caso centrado en un programa que hemos llamado Mirabilia, centrado en ejemplos del repertorio de este período que consideramos piezas únicas en las que hay un componente de maravilla, entendido de maneras muy diferentes: maravilla como estupor, maravilla como rareza, maravilla como belleza… Por otro lado, con The Ministers of Pastime está programada la grabación de nuestro primer disco, gracias también al apoyo del Festival de Torroella de Montgrí, que será en otoño, con un programa que no podemos desvelar aún, pero que estará centrado en nuestro repertorio habitual del XVII centroeuropeo de Stylus Phantasticus.
«Hay en el horizonte programadas un par de grabaciones que me hacen especial ilusión: una con La Vaghezza y otra con The Ministers of Pastime».
Compartir

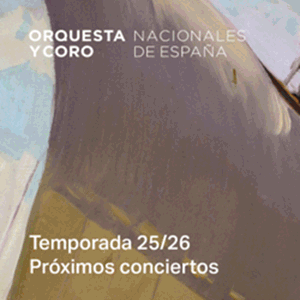


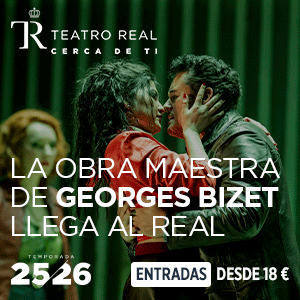

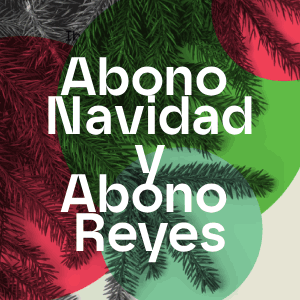
 Newsletter
Newsletter