
Opinión: «La indolencia del artista». Por Juan José Silguero

Por Juan José Silguero
El trabajo es la ley. Como el hierro que se mantiene ocioso degenera en una masa de herrumbre, como el agua en un charco se estanca y corrompe, asimismo sin acción el espíritu del hombre se convierte en una cosa muerta, pierde su fuerza y deja de impulsarnos a dejar algún rastro de nosotros en esta tierra.
J. Conrad
Sin la disciplina y la austeridad la libertad expresiva carece de sentido.
M. Argerich
Un artista realmente grande es capaz de justificarse a sí mismo en cada paso que da. No existe acción, gesto, ni siquiera intención sobre un escenario que no deba resultar determinante para el espectador, y ese es el motivo por el que su encuentro debería suponer siempre algo trascendental en su vida, decisivo.
El artista cercano, igual que la diva accesible, es un contrasentido.
La mentira no tiene cabida en el mundo del arte. Pero la sinceridad del intérprete no tiene por qué coincidir con la del oyente, y aún menos con la del compositor cuando alumbró su obra. Al fin y al cabo tampoco somos sinceros en todo momento. Esa veracidad del gran actor es lo que prima cuando uno lo contempla, sobrecogido, y piensa: «No creo que este tío esté actuando en absoluto… lo va a matar de verdad». Pero su influjo se circunscribe siempre a un instante determinado, único e irrepetible, tal y como pasa en la propia existencia.
Lo mismo sucede con la interpretación musical.
El insigne compositor y querido amigo José Zárate me recordaba un día la preciosa anécdota de Charlie Chaplin según la cual éste se habría presentado, de incógnito, a un concurso de imitadores suyos… quedando finalmente situado en tercer lugar.
Había dos concursantes que hacían de Charlie Chaplin mejor que el propio Charlot.
De igual manera, el compositor no siempre es el más indicado para interpretar su música. Además, suele estar concentrado en lo suyo, no hay nada que le aburra más que perfeccionar el medio, y, en definitiva, él mismo es el primero en ignorar el significado de su propia obra, si es que lo tiene.
Todos somos efímeros, prescindibles…
El creador también.
Hay veces en las que uno incluso llega a preguntarse: «¿Es posible que la interpretación pueda trascender la propia obra a interpretar?»
Pero, sobre todo, el compositor suele carecer de perspectiva hacia su música, esa que solo es posible a costa de una cierta distancia emocional.
Así pues, ¿quién más cualificado para traducir su obra que el profesional de la interpretación?
Pues bien, resulta que el intérprete musical, las más de las veces, tampoco tiene la menor idea de lo que está haciendo, al carecer de verdadera curiosidad hacia todo aquello que caracteriza su interpretación. Destreza, perfección de ejecución, limpieza, vigor, calidad del sonido… le resultan tan fortuitos y casuales como su propia vida, y, en la mayoría de las ocasiones, ni siquiera es capaz de contemplarlo más que como algo accesorio, circunstancial en cualquier caso, e indigno de mayor atención.
Toca… y nada más.
El artista profesional es capaz de sufrir o de ser feliz sobre un escenario. Pero, en un acto de suprema generosidad, decide invertir sus energías en hacer que ese sufrimiento sea «inteligible».
Y es en esa magnanimidad, en esa doble inconsciencia donde reside la esencia de aquello que llamamos interpretación artística.
Mi irrepetible maestro Anatoli Povzun solía insistir en que había que aprender a «estudiar en público». Esto es francamente difícil, e implica la ubicación espacial y temporal desde, al menos, dos lugares diferentes, tal y como el pintor contempla su obra desde distintos ángulos. Pero supone también saber no sólo «adonde va uno», sino, sobre todo, de dónde procede, y qué es lo que se va dejando atrás, el equivalente a alejarse del cuadro y contemplarlo desde diferentes distancias. Se hace necesario igualmente contemplar la obra «a vista de pájaro» –que es lo que realmente le otorga su forma final– así como contemplar con el microscopio todos los pequeños detalles (pintar de cerca). Pero todo ello se ha de subordinar en todo momento al contenido, pues, de lo contrario, la interpretación resultará vacía y absurda, y el resultado final, completado solo con la cabeza, amanerado y superfluo.
Cualquier buen profesional de la música conoce de sobra estas cuestiones. El motivo por el que las recuerdo es porque muchos se olvidan de que todo esto carece de sentido alejado de la dimensión sugestiva que las regula y las hace posibles.
Por ejemplo, a menudo se recomienda a los alumnos «no pensar en el concierto». En realidad es justo al revés, deberían pensar en él sin descanso, e imaginarse a sí mismos sobre el escenario. De hecho, cuanto más a menudo lo hagan, mejor preparados psicológicamente se encontrarán. Y si son capaces de sugestionarse lo suficiente notarán incluso cómo el pulso se les acelera, las manos tiemblan y aparecen todos los indeseados efectos propios del concierto. Así es como aprenderán a controlarlos y a utilizarlos en su favor cuando corresponda. Pero, sobre todo, ya no les cogerá desprevenidos. Esa suerte de alienación, de desalojo de uno mismo es lo más similar que existe a estar enamorado, y requiere de una preparación concreta. Pensarán en ello a todas horas… incluso durmiendo, y todo lo demás les resultará indigno de su atención.
Hasta que se acostumbren.
En realidad se trata de un gran regalo psicológico.
Estar poseído… Ya no sufres, no tienes tiempo para eso, sino que solo remas, remas. Intuyes con fuerza que ese fin último compensará con creces todo tu sacrificio, tal y como el amante adivina un paraíso sublime y cercano. La obra de arte es suficiente para colmar la vida del artista (algo que no siempre entienden «los de ahí afuera»), y, al fin y al cabo, tampoco es algo que dependa del libre albedrío. Poco puede hacer el hombre convertido en monigote, un juguete en manos del arte.
Lo más irónico de todo es que su enajenado protagonista ignora completamente que jamás alcanzará su dulce objetivo. Y es en esa ingenuidad, en esa ignorancia donde precisamente reside su mayor atractivo, y su mayor fuente de poder.
«Hay dos tragedias en la vida» decía Wilde. «Una es no conseguir nunca lo que más se desea. La otra es conseguirlo».
El amor y el arte se retroalimentan mutuamente, como la gasolina y las llamas, y hasta se bastan para abastecerse el uno al otro toda una vida. En efecto, no parecen necesitar mucho más, y, a menudo, es que sencillamente tampoco cabe más. Y ese es el motivo por el que con tanta frecuencia la vida de los grandes artistas es pobre. Su pasión aglutina ya todo su interés, todas sus energías… y, en definitiva, el corazón no da para todo.
Por todo ello, no deja de ser asombrosa y un tanto desconcertante esa permanente necesidad de exhibicionismo que demuestra. Hay ciertos escenarios (el mar, por ejemplo) en los que la presencia de un público echaría por tierra todo su genuino encanto, mientras que un concierto sin espectadores carecería de todo sentido. Pero, en ambos casos, su protagonista experimenta algo muy similar: esa impresión furtiva de adentrarse en lo desconocido, ese inexplicable placer que otorga siempre coquetear con el riesgo, el mismo estremecimiento, idéntica sensación de libertad… y la indefinible impresión de vértigo de deslizarse en el interior de un sueño.
El medio acuático, al igual que el acústico, es aséptico, no deja huellas.
En cambio, su influjo perdura para siempre.
Al final uno comprende que, si bien el arte es fruto del amor, desde luego no conoce las cadenas. Y, aún así, el artista es preso, y de la peor especie además, por estar persuadido de que sus grilletes son alas. Cree ser del todo libre por conseguir materializar tan inexplicable prodigio: cargar con el peso del mundo, y seguir volando. Pero lo único cierto es que se pasa los días, los meses y hasta los años encadenado a un armario empotrado.
¿Qué tipo de libertad es esa que no consiente en estar alejado ni un solo día del sujeto amado?
Por si fuera poco, el artista se encuentra permanentemente interrogado por el fiscal más implacable de todos: él mismo.
Y a ese fiscal ninguna respuesta le vale.
Pues bien, todo esto, y mucho más, repito, sucede a un nivel meramente sugestivo. Toda esa impresión de libertad, de vértigo, de temor, de audacia, acontece de forma «virtual» podríamos decir, y no tan diferente en realidad de aquellos que prefieren ver documentales por televisión en lugar de viajar, o dedicar su tiempo a los videojuegos.
¿Dónde reside, pues, su valor real?
No lo tiene, carece de él.
Es todo ficticio.
En cambio, su rutilante influjo resulta esencial para el ser humano. Y cuanto más automática, frívola y banal se vuelve nuestra vida, mayor es la necesidad de ese profeta que nos reúne a todos frente al fuego –su fuego– para ponernos en milagroso contacto con un sublime lugar cuyo significado, en realidad, ignoramos, pero todos intuimos. Ese hechicero, ese extravagante alquimista… cuyo sortilegio se introduce inevitablemente por el oído de todos para convertir en oro hasta nuestro supuesto libre albedrío.
Los científicos, como es natural, no encuentran demasiado sentido a todo esto. Muchas «personas normales» tampoco. Es más, ni siquiera el artista se lo encuentra. Al fin y al cabo, el sentido común carece de lógica aplicado al arte. Así que opta por hacer algo mejor que buscar el sentido a las cosas: toca. Y cuando se encuentra agotado, derrengado frente a su burdo armario con teclas, continúa tocando. Y no deja de hacerlo mientras se desplaza en coche o en tren, hace deporte o conversa con alguien. Toca, toca, y un nacarado resplandor se va instalando poco a poco en torno a sus ojos. No lo hace por gustar, por desafiarse a sí mismo (como tan a menudo se dice), ni porque tenga algún sentido oculto. De hecho, no tiene ni un solo motivo válido para lo que hace. Pero al final del día, cuando otros caminan bajo los nubarrones de sus ceños preñados de insignificancias, el artista regresa a casa con la conciencia impoluta; agotado, desfallecido, descompuesto…
Y un precioso atardecer le sale al encuentro.
Y por mucho que los de ahí arriba continúen desdeñando su simple existencia; por mucho que los cinco sentidos se sigan poniendo en desenterrar momias, o en no ofender colectivos, o en perfeccionan tanto el medio que el propio conocimiento termine por ser algo secundario; por mucho que los discos duros de los chicos se sigan llenando de música que no escucharán, y los adultos continúen persiguiendo pokémons, y los principios morales de todos, que han llevado trescientos cincuenta mil años consensuar, se desintegren de nuevo… el artista continuará a lo suyo, concentrado, imperturbable, inmune.
Un poco de respeto…
El artista está trabajando.
Compartir




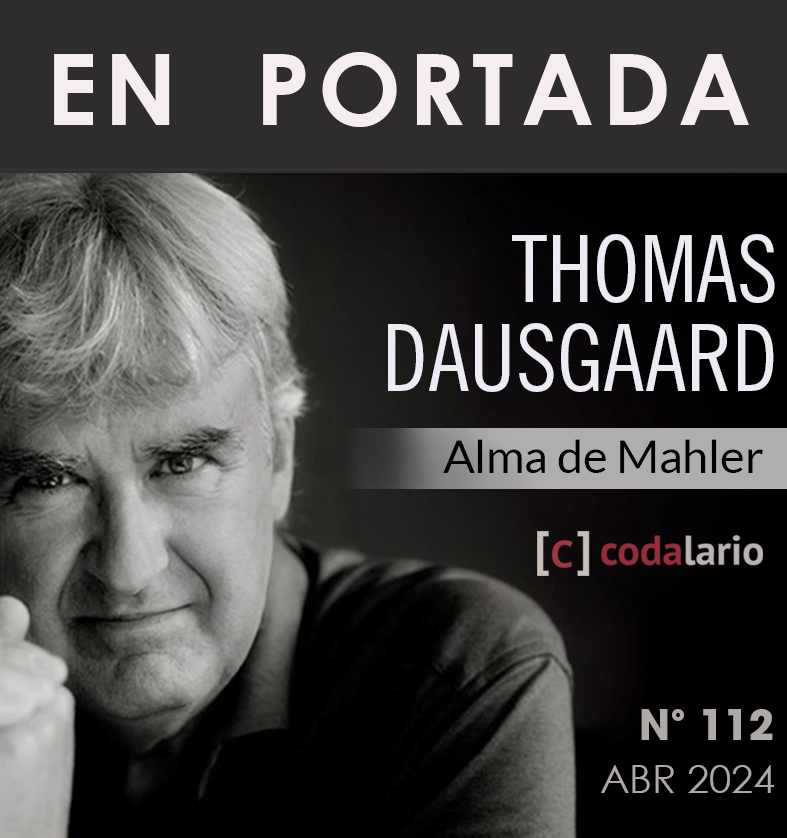

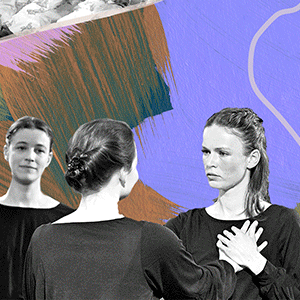



 Newsletter
Newsletter