Crítica: Plácido Domingo y Ermonela Jaho cierran temporada en el Teatro Real con la ópera 'Thaïs' de Massenet bajo la dirección de Patrick Fournillier

Por Pedro J. Lapeña Rey
Madrid. TeatroReal 26-VII-2018. Thäis (Jules Massenet/ Louis Gallet). Ermonela Jaho (Thaïs), Plácido Domingo (Athanaël), Michele Angelini (Nicias), Jean Teitgen (Palemón), Elena Copons (Crobyle), Lydia Vinyes-Curtis (Myrtale), Marifé Nogales (Albine), Sara Blanch (La hechicera) Cristian Díaz (Un sirviente). Orquesta y Coro del Teatro Real. Director Musical: Patrick Fournillier.
Tras la apoteosis de Jonas Kaufmann el día anterior, el jueves 26 se vivió una nueva jornada “apoteósica” en el Teatro Real: La presencia anual de Plácido Domingo, acompañado en esta ocasión por la soprano albanesa Ermonela Jaho, para cerrar la temporada con una única función -en versión de concierto- de Thaïs de Jules Massenet. La obra, contemporánea de Werther, levantó un fuerte escándalo tras su estreno, con su combinación de cortesana amante del lujo que acaba elevándose a los altares por mediación de un monje integrista que al final reconoce que no era eso lo que quería, sino que quería lo de todos. Su inexplicable libreto no ha pasado a la Historia ni por su calidad ni por su atractivo.
Tras unos primeros años en que se programó con asiduidad –al Teatro Real llegó en 1916–, la obra se “olvidó” salvo reposiciones muy puntuales durante casi todo el S.XX –como la mayor parte de los títulos del compositor de Saint-Étienne a excepción de Manon y Werther– hasta que a finales de los años 90, la soprano norteamericana Renée Fleming volvió a ponerla en el mapa y la convirtió en uno de sus caballos de batalla. De hecho, muchos pudimos ver su magistral creación en 2007 en el Liceo barcelonés, junto a la impagable batuta de Sir Andrew Davis.
La obra, llena de melodías atractivas y que llegan fácilmente al espectador –donde sobresale su famosa Meditación, caballo de batalla de innumerables virtuosos del violín, y único fragmento de la obra que no cayó en el olvido– se basa en la relación entre la cortesana Thaïs y el monje cenobita Athanaël. La relación entre ambos, junto a una gran orquestación completada con mucho oficio, es la base de su intensidad dramática.
Cuando el tenor madrileño Plácido Domingo “empieza” su carrera de barítono, se fija en el personaje de Athanaël que parece escrito ex profeso para él. Es largo, vistoso y exigente –la obra gravita en torno a él que se pasa casi todo el tiempo en escena– pero prácticamente no abandona la parte central de la tesitura, con lo que ni el registro grave ni el agudo le presentan mayores problemas. La Ópera de Los Angeles, el Palau de Les Arts en Valencia o el Maestranza de Sevilla han sido testigos de ello en estos años, y ahora finalmente ha llegado a Madrid, donde la obra no se representaba desde tiempos inmemoriales. Es una lástima que solo se haya dado una función en este estreno en tiempos modernos.
Con este bagaje, fue sorprendente que el Sr. Domingo no levantara los ojos de la partitura en casi toda la representación. Chocó verle lejos de su proverbial facilidad en las tablas, siempre pendiente de las entradas que le indicaba el director, entrando tarde en alguna de ellas, y saltándose varias frases como el final del dúo del segundo acto con Thaïs. Todo ello se tradujo por momentos en un canto más monótono de lo que suele ser habitual en él. Sin embargo, cuando timbraba, sobre todo en el acto final, seguía mostrando la única voz de ópera con mayúsculas que había en el escenario. A sus setenta y siete primaveras, sigue siendo capaz de atraer sobre sí todas las miradas, sigue mostrando una pujanza admirable, y sigue derrochando carisma, por lo que a pesar de los problemas mencionados, mostró en global una actuación convincente y con menos carencias técnicas que las pudimos apreciar en Jonas Kaufmann el día anterior.
Su partenaire fue la albanesa Ermonela Jaho. A pesar de haberse convertido en los últimos tiempos en una de las sopranos más apreciadas en el Real, no lo era en mi caso, tras haberla sufrido hace ahora cuatro años en el personaje de Mathilde en el Guillermo Tell de Rossini del Teatro de la Moneda de Bruselas, en una de las funciones más horrorosas a las que un servidor haya podido asistir. Esta noche estuvo bastante mejor. Su voz de lírica justa, pequeña y con exceso de vibrato, tiene escaso atractivo y está lejos del ideal del papel. Con el registro grave desguarnecido, el centro justo y el agudo bastante abierto, tiene tendencia al grito –como se vio en el “toi qui braves Vénus!” con que acaba el primer acto o el “éternellement” final del “Dis-moi que je suis belle”–y a una sobreactuación perenne. Aun así, fue capaz de sacar adelante el personaje a base de tesón, de meterse en el papel de la cortesana que lo abandona todo para alcanzar la santidad, y de transmitir emoción dándolo todo en cada momento, no sin obviar una cierta solvencia técnica que le permite deslumbrar con algún que otro filado de nivel.
El resto del elenco osciló entre la digna solvencia del tenor Michele Angelini como Nicias, de quien hizo un personaje creíble con su línea de canto de escuela, todo ello a pesar de un timbre poco atractivo, con graves inexistentes, centro ligero y agudos algo abiertos; hasta la excelencia de la joven Sara Blanch en el breve papal de la hechicera, quien solventó con una seguridad pasmosa sus agilidades del final del segundo acto. Entre medias, Jean Teigten fue un contundente y expresivo Palemón, y Elena Copons, Lydia Vinyes-Curtis y Marifé Nogales fueron unas notables Crobyle, Myrtale y Albine, la abadesa del convento donde termina Thaïs.
Dejamos para el final lo mejor de la noche. La dirección musical del francés Patrick Fournillier y los conjuntos estables del Teatro Real. El francés se erigió en el alma máter de la obra, demostrando conocimiento y saber hacer. Mantuvo el pulso teatral a lo largo de toda la obra, y a sus órdenes, la orquesta no tuvo nada que ver con la del día anterior. Donde el día anterior solo hubo confusión y ruido, aquí se describieron atmósferas, se dibujaron paisajes y incluso casi hubo fuego cuando la partitura lo demandaba. Con algo más de brillantez e inspiración, y algún ensayo más, hubiéramos alcanzado el sobresaliente. El Coro rayó igualmente a gran altura, y no necesitó de partituras. Lo llevaban perfectamente aprendido. El concertino invitado, Vesselin Demirev se ganó la mayor ovación de la noche con una preciosa y nada almibarada Meditación.
El público, bastante parco en aplausos a lo largo de la función –un amago de ovación de recepción en la primera intervención de Plácido Domingo fue silenciado rápidamente por el resto del público–, se desató en los saludos finales que duraron un buen rato, aclamando a todos los intérpretes, a la orquesta y al coro, aunque como es de imaginar, la apoteosis se centró en la Sra. Jaho y el Sr. Domingo.
Compartir





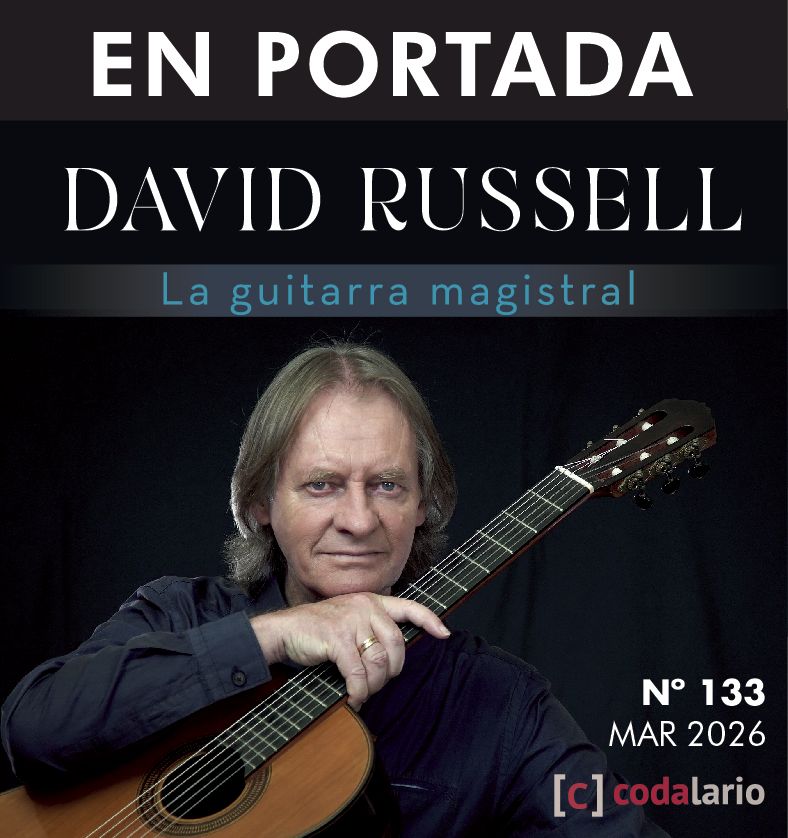






 Newsletter
Newsletter