Crítica: Spyres, Corti e Il Pomo d'Oro iluminan el «Jephtha» de Handel en el Teatro Real
La agrupación historicista suiza, habitual sobre las tablas del Teatro Real, se pasa al género del oratorio para ofrecer, junto a un cuidado elenco y su formación coral, una versión de imponente altura dirigida por Francesco Corti

Un Handel epigonal para un nuevo éxito
Por Mario Guada | @elcriticorn
Madrid, 1-V-2025, Teatro Real. Jephtha, HVW 70 de George Frideric Handel. Michael Spyres [baritenor], Joyce DiDonato [mezzosoprano], Mélissa Petit [soprano], Cody Quattlebaum [bajo-barítono], Jasmin White [contralto], Anna Piroli [soprano] • Il Pomo d’Oro | Francesco Corti [clave y dirección].
Jephtha es la cosecha de sus décadas de penetración y expresión del carácter individual, la condición humana, el mundo natural y la naturaleza de Dios, y para muchos oyentes es la obra maestra entre sus oratorios.
Ruth Smith [2021].
Il Pomo d’Oro es uno de los habituales en las tablas del Teatro Real desde hace varias temporadas, donde han dejado, en la mayoría de las ocasiones bajo el mando del magnífico clavecinista y director italiano Francesco Corti, algunas de las grandes interpretaciones de ópera barroca que se recuerdan en los últimos años. Sin embargo, su presencia con otro tipo de piezas había sido menos abundante. Acudieron en esta ocasión, dentro de una importante gira europea, con una de las grandes obras en el género del oratorio a cargo del ya naturalizado como ciudadano británico George Frideric Handel (1685-1756): Jephtha. Aunque supone otro género, la carga dramática sigue siendo inherente a la construcción «handeliana» y al planteamiento tan expresivo y emocional de Corti, lo que hacen de esta una obra muy adecuada para agrupación y director, que eligieron además un elenco solista bastante notable, en el que destacaron de forma especial su protagonista, el baritenor estadounidense Michael Spyres y su compatriota, la mezzosoprano Joyce DiDonato, como grandes reclamos vocales de la velada. Más adelante analizaremos sus actuaciones de manera conveniente, así como otro factor distintivo más en esta ocasión y que no es habitual en las actuaciones previas de la agrupación historicista, la presencia de un coro bajo el nombre de la propia agrupación.
Creo que a estas alturas es necesario considerar que uno de los más substanciales aportes de Handel al repertorio vocal no proviene únicamente del ámbito operístico, sino también del que fue denominado como oratorio inglés. Sobre esto, comenta Anthony Hicks lo que sigue: «En Inglaterra, Handel no utilizó sus obras italianas como modelos directos de oratorio, ya que su principal preocupación era introducir la música coral de la que carecían, pero conocía el precedente de los oratorios latinos con secciones corales, como el Jephte de Carissimi. La primera versión de Esther, realizada en privado en 1718, es claramente un experimento, basado en primer lugar en la intención declarada por Racine (en la obra en la que se basa el libreto) de ‘unir el canto a la acción y utilizar para cantar las alabanzas del verdadero Dios la sección del coro que los paganos [es decir, los dramaturgos griegos clásicos] utilizaban para cantar las alabanzas de sus falsas divinidades’. Otras influencias fueron el oratorio de la pasión alemán, del que Handel acababa de componer un ejemplo (la Brockes Passion) y del que tomó parte de la música para Esther, y, para los coros propiamente dichos, el anthem inglés. Para las arias, la forma da capo de la ópera era un modelo, pero los solos vocales podían tratarse en general con mucha más flexibilidad: podían dar paso a los coros o ser episodios dentro de ellos. Todos estos precedentes se reflejan en la primera Esther, y también hay un indicio de la representación coral de diferentes pueblos que Handel explotaría con gran brillantez en obras posteriores. […] Esther puede no ser del todo satisfactoria en su conjunto debido a su torpe estructura, pero contenía todos los ingredientes formales que Handel iba a mezclar de muy diversas maneras en futuros oratorios y en obras profanas que adoptaron forma de oratorio». Le seguirían una serie de magníficas obras en las que Handel va renovando el género, convirtiendo el llamado oratorio inglés en uno de los máximos exponentes de la música sacra de todo el Barroco occidental. Este género concluye con Jephtha, HWV 70, último y excepcional ejemplo que aquí nos ocupa.
«En muchos aspectos, sin embargo, el momento del ‘nuevo’ oratorio inglés fue ideal. La ópera italiana había tenido éxito en Londres, pero el público inglés empezaba a cansarse de la industria, por no mencionar el estilo de vida supuestamente lascivo de los cantantes, y la propia compañía de Handel empezaba a tambalearse. El oratorio resultó ser el sustituto perfecto. Con textos en inglés y temas familiares tomados principalmente de la Biblia, las obras resultaban mucho más accesibles. Handel añadió el toque justo, asignando por primera vez al coro un papel dramático significativo. Esta potente combinación de inteligibilidad, moralidad y fuerza musical fue imbatible y garantizó la fama de Handel en Inglaterra para siempre», comenta Jennifer More.
Concluye Hicks: «En la década de 1740, con la ópera abandonada, Handel parece decidido a explorar las posibilidades de la forma oratorio tan ampliamente como lo había hecho en la década de 1730, pero no siempre fue capaz de llevar a su público con él. El oratorio propiamente dicho, sobre temas sagrados, despertó el interés de un nuevo público de clase media que desconfiaba de los entretenimientos teatrales, pero que se alegraba de encontrar un formato en el que el virtuosismo musical pudiera disfrutarse dentro de un aura de respetable piedad. El carácter sagrado de los temas era la razón por la que, aunque se escribiera en forma dramática, un oratorio no debía representarse. […] A partir de 1745, Handel se abstuvo de crear nuevas obras profanas en forma de oratorio. […] En sus cuatro últimos oratorios –Solomon, Susanna, Theodora y Jephtha– compuso su música combinando calidez amorosa y fuerza espiritual […], pero cada una dentro de obras de atmósferas muy diferentes: el esplendor público de Solomon, la intimidad de Susanna, la contienda de fe y opresión en Theodora y la aceptación heroica del destino divino en Jephtha. No parece que la calidad especial de estas obras tardías fuera ampliamente reconocida por su primer público (en el caso de Theodora, claramente no lo fue). Tras sus representaciones iniciales, rara vez se reestrenaron, con la excepción parcial de Jephtha, y cuando lo hicieron, fue en una forma sustancialmente recortada o alterada. Es posible que el choque entre la forma dramática y la presentación en concierto que causaba dificultades con las obras profanas afectara también a la apreciación de las obras sacras, que parecían exigir la visualización de su acción. El propio Handel solía decir que, ‘para un público inglés, la música unida a la poesía no era un entretenimiento para una velada, y es necesario algo que tuviera la apariencia de un argumento o una fábula para mantener despierta su atención’. Pero la vivacidad con la que Handel contaba sus ‘fábulas’ en música se disipaba inevitablemente en la interpretación en concierto, especialmente para el público no acostumbrado a una concentración continua en las representaciones teatrales. Incluso en los últimos años de Handel, el repertorio oratorio estándar empezó a reducirse a títulos como Messiah, Samson y Judas Maccabaeus, donde la acción está principalmente ausente o narrada. Sólo a finales del siglo XX, cuando las grabaciones, las emisiones radiofónicas y los conciertos de ópera han hecho familiar el concepto de drama musical inédito, se ha apreciado plenamente la amplia visión de Handel de lo que podía abarcar la forma oratorio».

Página de uno de los coros en el manuscrito de Jephtha [1751], último oratorio de George Frideric Handel [British Library, London/Bridgeman Images].
Centrándonos ya en la obra que nos ocupa, «Handel solía componer grandes obras nuevas durante las largas horas de luz del verano. Pero en su temporada de 1751 no empezó Jephtha hasta el 21 de enero, después de haber pasado el verano en el extranjero. En el pasado aún habría estado listo para lanzar la nueva obra, como de costumbre, a mitad de temporada. Pero el 13 de febrero, a mitad del coro final del segundo acto, se interrumpió, escribiendo en la partitura (en alemán, señal de su trastorno): ‘No puedo continuar porque la vista de mi ojo izquierdo está muy debilitada’. Conmovedoramente, estaba en medio de la composición de las palabras ‘todo oculto a la vista de los mortales’. Reanudó el trabajo (‘un poco mejor’) el 23 de febrero, día de su 66.º cumpleaños, pero su escritura era inestable y sólo llegó al final del coro. Su temporada se había abierto y Jephtha no estaba lista. Afortunadamente para Handel, su público no lo descubrió, porque la temporada se interrumpió cuando el Príncipe de Gales murió el 20 de marzo. Handel solía acudir a un balneario para tratar sus problemas de salud. […] Durante el verano de 1751 visitó Bath y Cheltenham, y pudo terminar Jephtha, pero con esfuerzo, como muestra su escritura, ya que había perdido la vista de su ojo izquierdo. La composición le llevó catorce semanas repartidas en siete meses, y estrenó Jephtha en su temporada de 1752. […] En 1753, Handel estaba completamente ciego, pero continuó supervisando las representaciones de su oratorio, reponiendo Jephtha varias veces, con enmiendas suyas y de su ayudante J.C. Smith», comenta Ruth Smith.
Escrito por Thomas Morell, autor también de Judas Maccabaeus, Theodora y varios otros oratorios tardíos, el libreto se basa en la historia de un jefe israelita, Jephtha, narrada en Jueces 10-12. Aunque Morell da forma a la historia para que encaje en un arco narrativo claro con un conflicto y una resolución, en el fondo Jephtha es una historia sobre el sufrimiento humano: el sufrimiento de los israelitas a manos de los amonitas; el sufrimiento de Jephtha ante la idea de matar a Iphis; el sufrimiento de Storgè ante la perspectiva de perder a su hija; el sufrimiento de Iphis, obligada de repente a vivir como una virgen; y el sufrimiento de Hamor, que esperaba ser su marido. Como añade muy acertadamente Jane Glover en su libro Handel in London: «Handel infundió a su nueva obra una intensa reflexión sobre el sufrimiento humano, que no puede sino considerarse personal. Porque su propio sufrimiento –en concreto, el rápido deterioro de su vista– era demasiado real». A pesar de sus problemas de salud, Handel dirigió el estreno de la obra en Covent Garden el 26 de febrero de 1752, y dos repeticiones posteriores esa misma temporada. Sería una de sus últimas apariciones dirigiendo a su conjunto. Durante el resto de sus años, aunque se dice que continuó con la tradición de tocar conciertos de órgano durante las representaciones de sus oratorios, dejó de aparecer como director de orquesta y tuvo grandes problemas de vista. Según el historiador Charles Burney, Handel estaba «siempre muy perturbado y agitado» durante el aria «Total Eclipse» de Samson, al igual que todos los espectadores: «El recuerdo de que Handel había puesto música a esta aria, con la vista del compositor ciego sentado entonces junto al órgano, afectó al público tan forzosamente que muchos presentes se conmovieron incluso hasta las lágrimas».
Para Ruth Smith: «La partitura de Handel está marcada por la fertilidad y la concisión; por la innovación formal (por ejemplo, el cuarteto, excepcional en su producción); por el dominio de la estructura –en particular, la organización tonal de la sección central de la obra, que constituye uno de los lapsos compositivos más originales de Handel–; también por la amplitud, la intensidad y la interioridad de la emoción. Hay siete recitativos acompañados, la forma vocal más íntimamente apasionada de Handel. […] Él recoge todo su repertorio de expresividad coral –ansiedad cromática, ardor himnístico, contrapunto ortodoxo ‘devocional’, pintura de palabras de efectos sublimes– y lo amplía para ‘How Dark, O Lord’, desarrollando cinco ideas distintas en 183 compases mientras el coro busca una forma de dar sentido al mundo. Morell tuvo quizás más éxito del que pretendía al proporcionar a Handel un texto que suscitara su poder emotivo; es este momento de profunda perturbación el que permanece más vívidamente en la mente del oyente».
Es bien sabido que Handel recurría para sus obras a composiciones propias y ajenas, que normalmente adaptaba a la ocasión. En otras palabras, hizo un uso especialmente amplio de la técnica de la parodia, que constituía un elemento típico de la música del siglo XVIII. De los cuarenta y cuatro números de Jephtha, nueve son de otra pluma y diez están tomadas de sus propias obras anteriores. «Siete de los nueve coros están tomados en gran parte de seis misas del compositor bohemio Franz Johann Habermann, publicadas por primera vez en 1747; Handel pudo haberlas recibido de Georg Philipp Telemann, con quien mantenía correspondencia. No sólo se inspiró en los temas musicales, sino que también incorporó secciones enteras a su nueva versión (el tema de la fuga y el contrapunto, por ejemplo), aunque sin seguir la evolución del material original: las fugas de Habermann son en su mayoría muy convencionales y breves. En los movimientos concertantes, sin embargo, a menudo se ciñe mucho al original. La técnica de Handel de utilizar piezas existentes se ha relacionado tradicionalmente con sus habilidades para la improvisación. Pero un improvisador no sólo necesita un tema preestablecido, sino también piezas fijas que puedan integrarse en un patrón formal. Así, la flexibilidad de Handel era tal que podía tomar prestado sólo el tema, una sección entera o incluso el propio patrón formal: uno, dos o los tres aspectos del material elegido», añade Volker Mertens.

El rol de Jephtha no es fácil, por tesitura, pero sobre todo por la poderosa plasmación psicológica de un personaje complejo, que tiene además algunas de las grandes arias, no ya sólo de este oratorio, sino de todos los oratorios en el extenso catálogo «handeliano». Este papel ha sido encarnado de forma habitual por tenores puros, de notable brillo y timbrada emisión, así que quizá es esta una de las primeras ocasiones en las que un tenor más lírico, en este caso un baritenor –creo que no hace falta definirlo–, siendo el único en activo en la actualidad, según se indica siempre cuando se habla del estadounidense Michael Spyres, se hace cargo del papel. Y el resultado no ha podido ser más exitoso. No es un especialista en canto histórico –aunque es bien cierto que ya ha colaborado con Il Pomo d’Oro previamente, tanto en una versión de Theodora, otro magistral oratorio «handeliano», como en un álbum solista dedicado a arias del Barroco y Clasicismo bajo el título Contra-tenor–, pero se adapta realmente bien al repertorio, luciendo aquí un poderoso y marmóreo registro medio, con incursiones al agudo que en la mayoría de los casos llegan bien timbradas, con redondez, leves aristas en algunos momentos, pero con una impostación solvente y una proyección de garantías, así como un caudal en la zona grave mucho más notable de lo que es habitual en tenores al uso. Quizá su punto más destacable, además de la propia voz, fue la convicción y solvencia en el aspecto dramático de su papel, tan natural y verosímil como lo ningún otro de sus colegas sobre el escenario –quizá tan sólo DiDonato estuvo a su altura en estas lides–. Y es que, como se sabe, Jephtha, más allá de su líder de los ejércitos israelitas, es un padre que ha prometido, si regresa victorioso de la batalla, sacrificar a la primera persona con la que se cruce. Cuando esto sucede y resulta que es su hija Iphis a quien ve en primer lugar, su fe y honor le obligan a tener que sacrificar a su propia hija, con todo lo que ello implica a nivel moral para el personaje.
Lo demostró ya desde la primera de sus arias [«Virtue my soul shall still embrace»], robusto, sólido y expansivo en su canto, con una zona alta vigorosa, pero cálida y que no se desconfigura ni estrecha. La pronunciación natural del inglés –bien adaptado aquí al inglés británico–, así como una cuidada dicción, hicieron el resto. Sólo hubo que lamentar una ejecución algo mecánica en los pasajes de coloratura aquí. Qué noble emisión en el recitativo accompagnato «If, Lord, sustain’d by Thy almighty pow’r», de muy eficaz y enérgica vehemencia dramática, sin que se desequilibrase su línea de canto. En el aria «His mighty arm, with sudden blow» regresaron esas dificultades en la articulación de las agilidades, poco naturales, pero también mostró su emisión solemne y firme de enormes garantías, con color y brillo, además de una afinación impecable, luciendo un grave contundente y alabastrino. «Open thy marble jaws, O tomb» evidenció su comodidad para moverse en las dinámicas medias y bajas, con recurrentes incursiones en la zona media-grave, que solventó con exquisitez, pero sin olvidar algunas visitas hacia el registro agudo, igualmente compactas. Se mostró severo en carácter, elegante, teatral y excelente en el manejo de la prosodia, en un aria de gran hondura expresiva que refrendó un exquisito acompañamiento orquestal. Pero no todo son arias aquí, y es que Sypres se manejó con sabia mano también en los recitativos secos, destacando una enorme inteligencia emocional para plasmar su contenido. El control de emisión en el aria «Hide thou thy hated beams, O sun, in clouds», moviéndose con fluidez y mucha organicidad entre los distintos registros vocales, fue otro momento imponente de su concurso en esta velada, mostrando, por lo demás, un irreprochable control del vibrato como recurso expresivo. La gran aria de Jephtha en este oratorio es «Waft her, angels, through the skies», que cantó con notable delicadeza y un timbre cálido y amable, y tan sólo en la maravillosa escala que se desliza hacia el agudo se le escuchó estrechar levemente. De emisión límpida, no dudó en utilizar el registro de cabeza en algunos momentos, para evitar precisamente estrecheces o emitir puramente de pecho y perder la finura. Su arial final [«For ever blessed be Thy holy name»] rubricó una interpretación a la altura de los grandes tenores «handelianos» de los últimos años. Sin duda, todo un descubrimiento sobre el que cabe la pena ahondar en años venideros. Esperemos que así sea.

Su compatriota, la célebre mezzosoprano Joyce DiDonato encarnó a Storgè, esposa de Jephtha, siempre atormentada y horrorizada por el destino de su marido e hija, un papel que requiere también de un planteamiento dramático convincente y un gran control vocal. DiDonato tiene de ambos para repartir, así que realmente logró una actuación a la altura de lo esperado, pues acudía junto a Sypres como el reclamo solista de la velada. Su aria inicial [«In gentle murmurs will I mourn»], acompañada de un sutil sólo de traverso –sin excesivo mimo en el fraseo, pero elegante y con buen control del aire–, arropando a una voz de timbre siempre reconocible, de proyección con recorrido, amplio registro, cómoda en las incursiones al agudo, aunque no siempre es redondo, y un grave con cierto peso, aunque tiende en él a obscurecer en algunos momentos. Pero si hay algo que destaca en DiDonato, más allá de cuestiones técnicas, es su apabullante musicalidad. La cuerda fue aquí un amable y exquisito sustento sobre el que aposentar su línea de canto. «Scenes of horror, scenes of woe» es una de sus arias más reconocidas, interpretada aquí con gran contraste dinámico y profundidad sonora, a lo que ayudó una excelente realización del bajo continuo, de una articulación rítmica vibrante, contrastada con la ligereza de algunos motivos elaborados por la cuerda. La voz llegó con solidez en emisión, defendido con comodidad un registro bastante amplio y elaborando una articulación casi ondulante de los melismas con suma finura, en una clase maestra de gestión del fiato. Destacó el contraste en elegancia de la sección B del aria, frente a una vigorosa lectura de la sección A y el da capo. En el accompagnato y aria posterior «First perish thou, and perish all the world!» se movió son suma inteligencia y musicalidad, aunque evidenció algunas leves emisiones un tanto extrañas en algunos pasajes. Su aria final [«Sweet as sight to the blind»], defendido el solo de violín con pujanza, aunque algo desajustado en afinación, por Stefano Rossi, ella sumó al carácter violinístico toda su expresividad, en un exquisito ejemplo de música de cámara acompañada al violonchelo por Ludovico Minasi y al clave por el propio Francesco Corti.

Iphis, la hija condenada de Jephtha y Storgè, llegó en la voz de la exquisita soprano francesa Mélissa Petit, una solista que reparte más su tiempo entre el repertorio decimonónico, pero que se sabe adaptar bien al canto barroco. Es el personaje con mayor número de intervenciones, comenzando por el aria «Take the heart you fondly gave», evidenciando ya un agudo con brillo y bien enfocado, en una soprano ligera que emite con adecuada proyección, gracilidad de fraseo y un nutrido caudal que cimenta en una gestión del fiato muy correcta, siempre con una pulida afinación. El traverso y los violines ejecutaron aquí un muy bien trabajado unísono. «The smiling dawn of happy days» es un aria con una escritura muy apropiada para su vocalidad, liderada por una magnífica labor de concertación orquestal y sincronía de los violines en los pasajes homofónicas con una solista que se mostró ligera y luminosa en su canto. «Tune the soft melodious lute», otra deleitosa aria –acompañada de un traverso solista no especialmente solvente en esta ocasión–, que cantó con gracilidad, calidez y ligereza, así como una afinación siempre eficaz. Línea similar en su siguiente aria [«Welcome as the cheerful light»], acompañada por una sección de cuerda reducida que funcionó muy bien y con el aporte del semicoro en sopranos y altos que aportó mucha delicadeza y belleza tímbrica. El aria «Happy they; This vital breath» es un momento muy sutil y casi frágil en su escritura, de nuevo muy apropiado para la vocalidad de Petit, muy expresiva aquí, llevando a cabo una plasmación psicológica del personaje muy efectiva, elaborando su canto en dinámicas bajas con sumo cuidado, que fue sostenido por una sección de cuerda de impoluto fraseo, manteniendo impecable la tensión en el tenuto y haciendo crecer las notas con gran naturalidad. En su aria de despedida, nunca mejor dicho en este caso [«Farewell, ye limpid springs and floods»], manejó el fraseo con bastante libertad, pero muy orgánica, bien acompañada en la concertación, sobre todo con un deleitoso unísono entre traverso y violines, así como destacados detalles en el violonchelo desde el continuo, Mostró su faceta más lírica en la sección B del aria, aunque controlada con sabia mano, sin expandirse en exceso. En su dúo con Hamor «These labours past, how happy we!», construido sobre una compleja melodía de la cuerda –el unísono de la cuerda llegó ahora con los oboes–, muy bien defendida a nivel rítmico, las voces, si bien bastante diferentes, supieron engarzarse con inteligencia en un discurso de exquisita afinación e impecable balance, una labor de escucha entre ambas ampliamente destacada y ofreciendo en la cadencia solista final uno de los momentos más destacados de toda la noche.

La interesante contralto norteamericana Jasmin White se puso en la piel de precisamente de Hamor, enamorado de Iphis, un papel menor, pero en absoluto insubstancial, para el que Handel guardó algunos pasajes excelsos. Ya la hemos escuchado antes, con magnífico resultado, pues posee un atrayente timbre de obscuros tintes, poderío en una zona media-grave consistente, así como un agudo que no sufre en exceso y que emite con peso y redondez. En «Dull delay, in piercing anguish», la primera de sus arias, el exquisito fraseo ondulante de la cuerda parece haber inspirado una aquilatada línea vocal, con una dicción muy bien trabajada y una correcta afinación, aunque sufrió aquí leves desajustes. Muy destacable aquí el aporte en detalles de los violines, con una escritura de gran filigrana, así como los contundentes acordes, muy efectivos por su profundidad, ejecutados por el continuo. En su segunda aria [«Up the dreadful steep ascending»] mostró la carnosidad de su timbre, muy substanciosa, con un grave en el que logra los momentos de mayor interés tímbrico, mucho más que un agudo en el que pierde algo de personalidad, aunque lo defiende con pundonor, siendo una cantante bastante homogénea entre sus registros. Muy notable el manejo de la coloratura, por lo demás, con articulaciones certeras y claramente perfiladas. Con sus dos últimas arias [«On me let blind mistaken zeal» y « ’Tis Heav’n’s all-ruling pow’r»] rubricó una actuación de altura, poderosa, con vigor y energía bien controladas, de exquisito color y una expresividad dramática bastante convincente, sin excesos.

La actuación menos destacada a nivel canoro fue firmada por el bajo-barítono también estadounidense Cody Quattlebaum, que encarnó a Zebul, hermanastro de Jephtha. De imponente presencia escénica, y sin duda una proyección de garantías, faltó en él mucha finura en su emisión, incluso una mayor limpieza en varios pasajes, abusando además de algunos recursos algo molestos aquí, como el portamento. De timbre carnoso, casi pétreo en varios pasajes, y aunque con mucho peso en su línea de canto, se mostró ágil en la elaboración de los melismas en su aria inicial [«Pour forth no more unheeded pray’rs»], en absoluto moroso en tempo. Su timbre, eso sí, se torna notablemente desconfigurado conforme abandona las zonas media y grave, sin duda de mayor interés. Estuvo sólido teatralmente, convincente, aunque algo desmedido en la plasmación de afectos en algunos momentos. Destacó en esta primera de las arias el acompañamiento de una cuerda y continuo muy enérgicos y enfáticos, con articulaciones exquisitamente definidas. En la segunda y últimas de sus arias solistas [«Laud her, all ye virgin train»] siguió mostrando esa irregularidad característica, aunque con algo más de finura en su canto y un fraseo de mayor elegancia. Tomo partido en los dos números de conjuntos del oratorio, el cuarteto «O spare your daughter» y el quinteto «All that is in Hamor is mine», previo al coro que cierra la obra. Ambos números, liderados con sabia mano por un Corti inteligente en la plasmación de la filigrana contrapuntística, llegaron con un cuidado balance entre las líneas y una ajustada afinación, lo cual ya es decir bastante para pasajes que cuentan con tantos solistas junto en el escenario, gestionando muy bien los egos.
El papel menor del ángel que acude a dar la buena noticia de que Iphis puede ser liberada del sacrificio inminente llegó en la voz de la soprano italiana Anna Piroli, sacada del coro Il Pomo d’Oro, que interpretó con una solvente gestión canora general su aria «Happy, Iphis, shalt thou live», sin desmerecer en exceso en un elenco de notable altura, como se ha visto.
Como en casi todo oratorio firmado por Handel que se precie, el papel del coro resulta absolutamente imprescindible, y ha de ser considerado prácticamente como un solista más. Desarrollan su papel de forma prioritaria como coro de israelíes, pero también hay un coro de vírgenes y algunos coros de sacerdotes. El coro de Il Pomo d’Oro está liderado y preparado por el tenor italiano Giuseppe Maletto, bien conocido por su trabajo en agrupaciones de cámara dedicadas históricamente a los madrigales –su último proyecto, La Compagnia del Madrigale, es un magnífico ejemplo de ello–, pero también en el ámbito de la polifonía renacentista –su conjunto Cantica Symphonia está especializado en el repertorio de autores como Guillaume du Fay y otros autores franco-flamencos tempranos y de pleno Renacimiento–. Conformado por un total de diecisiete voces [5/4/4/4], casi todas ellas del ámbito italiano de la música para conjunto vocal, con figuras bien conocidas, plantearon una versión sólida, vehemente en lo teatral, coherente a nivel polifónico, afinada y [casi] siempre desentrañando el exigente contrapunto con claridad, especialmente en las numerosas fugas que jalonan los coros firmados por el compositor británico. La colocación en el escenario, detrás de los solistas, en formación STBA, facilitó la comprensión de la línea de altos, siempre más «desagradecida» en su escritura, que llegó aquí corpórea y casi siempre bien explicitada dentro del tutti –en algunos momentos se echó en falta mayor presencia de su línea–. Sin ser excesivamente nutrido –acostumbrados a veces a versiones de conjuntos ingleses y centroeuropeos con una mayor carga de efectivos corales–, y dejando a un lado la exorbitada excelencia técnica de agrupaciones británicas –en eso son insuperables–, Maletto y Corti parece que se empeñaron en que el coro añadiera carne en su versión, con vigor y energía, pero marcadamente contrastante con los pasajes más emotivos y reflexivos, que también los hay. Su trabajo textual, con una dicción bastante clarificada y una marcada expresión prosódica, una afinación general que brilló a una notable altura, y unos cantores supieron mantener la tensión dramática en los pasajes más exigentes, trabajando en detalle algunos recursos siempre interesantes en la escritura «handeliana», como las disonancias y las resoluciones de cadencias en los finales de los coros, fueron notables características de su participación. Todas las cuerdas tuvieron sus momentos de esplendor, aunque destacaron sobremanera las voces femeninas, con sopranos y altos de impecable finura, frente a unos tenores vigorosos y de nutrido agudo, quedando la presencia de los bajos un tanto desmerecida, por la tosquedad de su emisión y fraseo en varios momentos –a veces se tiende a confundir en las agrupaciones corales contundencia con poderío sonoro, y no siempre es así–. Controlaron bien la emisión y efectividad en los pasajes de dinámicas bajas, y los coros de mayor tensión, dramatismo y emoción fueron, a todas luces, algunos de los momentos de mayor altura interpretativa de la noche –así fue reconocido por el público en los aplausos finales–.
El concurso de Il Pomo d’Oro fue, como ya es de todo menos sorpresivo, verdaderamente pulcro y atinado, con una nutrida sección de cuerda [5/5/3/3/2] que de nuevo lideró un planteamiento orquestal efectivo, balanceado, expresivo, tímbricamente aquilatado, nítido, vigoroso y por momentos verdaderamente teatral. Colocados en el foso, algo no muy habitual en estas versiones en concierto, el sonido llegó con bastante claridad, y las líneas fueron destacadas con personalidad, pero siempre asumiendo su rol dentro de un tutti que es prioritario frente a las individualidades. Sigo destacando el magnífico poso que dejó en la sección de cuerda el trabajo de Riccardo Minasi, como líder durante muchos años de los violines, refrendando después por Zefira Valova, habitual concertino en los últimos años, que sin embargo no estuvo presente aquí. El ya mencionado Stefano Rossi y Nicholas Robinson lideraron con sabia mano a los violines –que contó con la presencia de excelentes intérpretes españoles, como Jesús Merino y Cristina Prats–, destacando en varios momentos la sección de violas barrocas conformada por Archimede de Martini, Jonathan Ponet y Svetlana Ramazanova. Aunque un tanto irregular, cabe destacar la presencia de Marta Gawlas en el traverso barroco, así como los oboes barrocos exquisitamente defendidos por Rodrigo Gutiérrez y Petra Ambrosi, de cálido sonido, fraseo delicado y muy pulcra afinación, acompañados en el continuo por el fagot barroco de Alejandro Pérez, que firmó algunas intervenciones muy destacadas. Es de justicia valorar, por su doble papel, pero sobre todo por la inapelable presencia en casi todo momento, de Alexandre Zanetta y Olivier Mourault, a las trompas y trompetas barrocas. Vibrante, como ya es marca de la casa, la labor de una sección de continuo tan efectiva como dúctil y expresiva. Liderada por el anteriormente mencionado Ludovico Minasi al violonchelo barroco –le acompañaron en el tutti Natalia Timofeeva y Kristina Chalmovska–, que estuvo sobresaliente en el devenir de los recitativos, los contrabajos barrocos fueron defendidos por el siempre incombustible Jonathan Álvarez y Riccardo Coelati, con gran profundidad de sonido y rítmicamente poderosos. En la tecla, aparte del propio Corti, un clave extra [Guillaume Haldenwang] y el órgano positivo [María Shabashova] ayudaron a construir un continuo copioso en matices, profusa e imaginativamente desarrollado y de enorme riqueza tímbrica.
Qué decir del propio Francesco Corti, que con el tiempo se ha convertido en el alma de este Il Pomo d’Oro. Si bien no especialmente atento en algunos momentos al coro – al que fue atendiendo con mayor profusión en los números más importantes–, su destacadísima inteligencia y pulso dramático volvieron a liderar una interpretación de altura, trabajada al detalle, dejando fluir a los solistas, pero controlando y contrastando dinámicas y caracteres, encabezando desde el clave la elaboración de unos recitativos de expansiva teatralidad, siendo un verdadero maestro al cembalo, una figura no muy habitual en los escenarios. Con gesto eficaz y claro, su gran inteligencia musical y expresiva, aunada a una agrupación con la que tiene una simbiosis fuera ya de toda duda, lograron momentos de absoluta excelencia, al alcance de no muchas agrupaciones en la actualidad en repertorios tan diversos. Estuvieron grandilocuentes y tiernos, vigorosos y cálidos, vibrantes y emotivos. Una versión muy perspicaz que supo extraer las esencias del oratorio «handeliano» y de un importante elenco solista para construir una visión tan eficaz y sólida como efectista y contrastante. Que este idilio Corti/Il Pomo D’Oro dure por muchos años, lo agradeceremos.
Fotografías: Javier del Real/Teatro Real.
Compartir

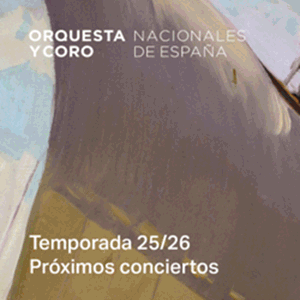


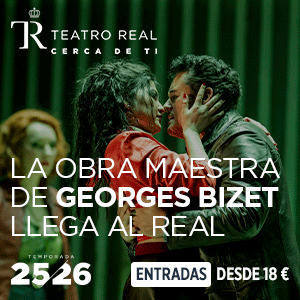

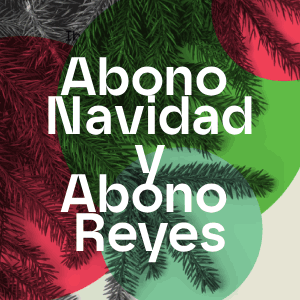
 Newsletter
Newsletter