
Opinión: «La muerte de la música clásica». Por Aurelio M. Seco
Artículo de opinión de Aurelio M. Seco sobre «La muerte de la música clásica»

La muerte de la música clásica
Por Aurelio M. Seco | @AurelioSeco
Cuando Ramón Barce criticó a Adorno al hablar éste del «fin de la música», creemos que lo hizo sin entender del todo la intuición del filósofo alemán. Barce se sorprendió entonces de que «un hombre tan inteligente» pudiera hacer semejante aseveración. «¿Pero cómo va a desaparecer la música? Siempre habrá música», explicaba el compositor español, en parte con razón, fijándose, a nuestro juicio, en la superficie de la reflexión adorniana, filósofo un tanto inseguro pero interesante, que si no determinó claramente la esencia de su pensamiento, atisbó, creemos que sin llegar a comprender la cosa, una crisis importante de «la música». Un crisis abordada por el propio Barce de una forma muy personal, cuando reivindicó la «música actual» y difícil frente a la facilidad de la música popular. Gustavo Bueno, que sin duda es más grande y fundamental que Theodor Adorno, Carl Dahlhaus y Heinrich Eggebrecht juntos [En su libro ¿Qué es la música? Dahlhaus y Eggebrecht plantean la pregunta sin dar una respuesta], habló también en conferencia del fin de la música, creemos que a sabiendas de que no todas las músicas son iguales ni tienen el mismo valor. ¿Pero qué decimos cuando hablamos de «músicas» y dónde reside su valor? He ahí uno de los más difíciles problemas del «mundo de la música» filosófico, que la sociedad del presente ha resuelto equivocada y superficialmente con el concepto de «tipos de música», una expresion que ya hemos dicho que hay que rechazar por injusta y equivocada, tal y como se nos presenta.
No existen los «tipos de música», como no existe la «música clásica», por mucho que la mencionemos, salvo que la referencia sea una modulación de la Idea de «Música sustantiva». Es ésta última la única perspectiva que puede salvar a Radio Clásica de la mezcla que en ocasiones nos ofrece. El problema del fin de la música habría que replantearlo hoy como el fin de la «música clásica», marginada, no sólo por la potencia de la «música popular», sino por un enmarañamiento ideológico imposible de mitificar globalmente. Ya Bueno nos habló de la impotencia a la hora de destruir mitos. Estos cambian independientemente de la fuerza del mayor genio filosófico que intente iluminar al vulgo.
La música clásica, entendida como «un tipo de música» entre otras, ecualiza una canción de reguetón y una sinfonía de Mahler. Si la música clásica es un tipo de música más, lo es entre los centenares de tipos de música de Youtube y Spotify, una música tan pequeña en el contexto sociológico de hoy que no extraña la escasa relevancia que está teniendo. Pero la cosa no sólo se solucionaría dejando de emplear el nombre, sino empezando por realizar una autocrítica irrealizable por utópica. ¿Acaso no debería abrir todos los telediarios el fallecimiento de un pianista como Joaquín Soriano? ¿Qué relevancia social o estética tienen las polémicas del mundo de la «música clásica» y de la «ópera»? Ninguna. ¿Qué relevancia sus premios y concursos? En esta crisis de la música clásica, ¿tienen alguna responsabilidad los gestores y los propios artistas? ¿Se puede decir que exista algo socialmente que la propia sociedad trata de forma irrelevante o consideraremos que su existencia también lo es?
Así las cosas, ¿qué trasfondo ideológico subyace tras la poca relevancia que hoy se da a la música clásica? Una música cultural, reservada a los individuos más selectos y especiales, pero fallecida para el presente. La Orquesta Sinfónica de Galicia, entidad importante de la «música clásica» en España, ha anunciado una crisis económica que obligará, según explica La Voz de Galicia, a rebajar el sueldo de los artistas invitados un 40%. El gerente ya ha anunciado que la recuperación pasará por contar con «músicos pop» para tratar de volventar el problema económico. Así que será la «música pop» la que, de alguna forma, salve a la «música clásica», si es que se puede hablar así.
La cuestión fundamental no es sólo si estamos hablando de «dos tipos de música diferentes»; ni siquiera de si una tiene más valor artístico que otra. La cuestión más importante tendría que ver con el análisis que ha llevado a «la música» no sólo a esta bipartición clásica [música clásica, música popular], sino a saber, por un lado, si efectivamente la música, de alguna forma, en general, ha muerto y, por otro, si es importante reinterpretar a la «música clásica» mitificándola para, de otra manera, resucitarla.

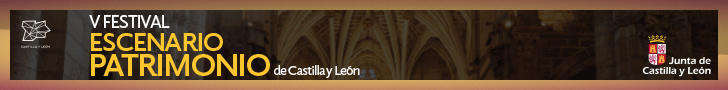

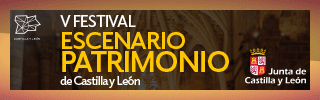

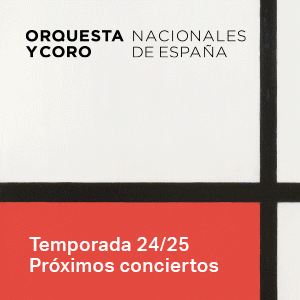
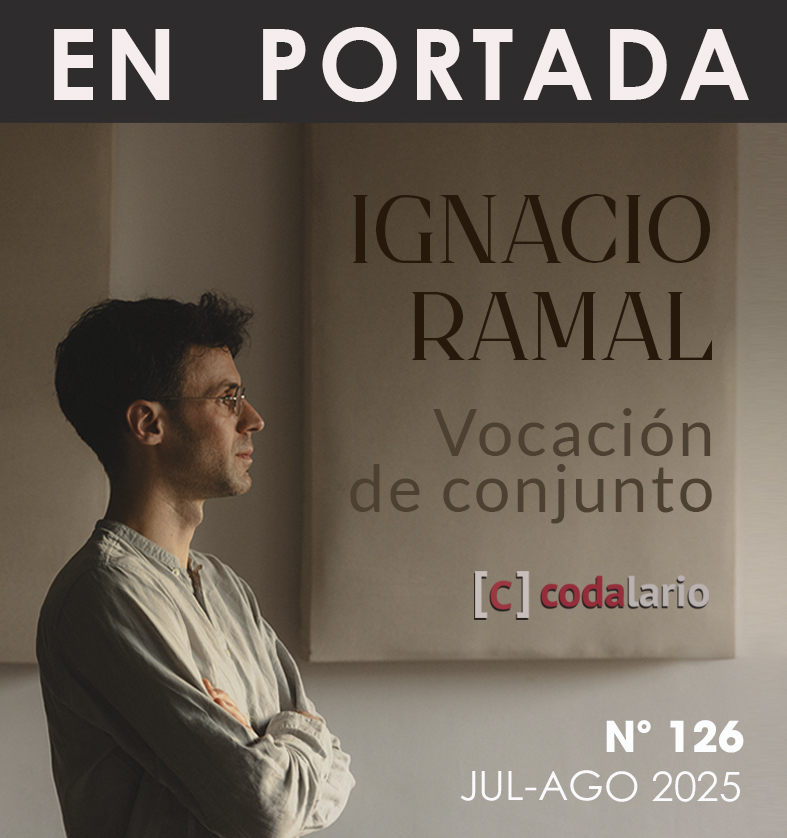
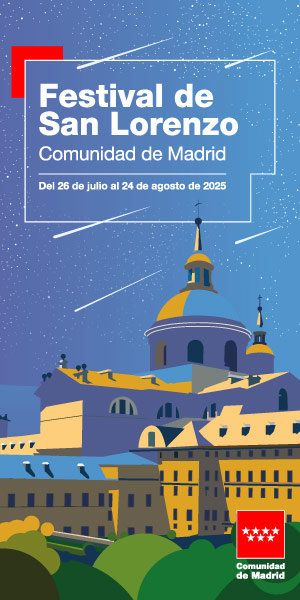



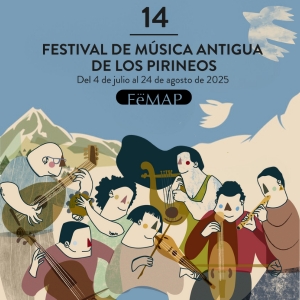



 Newsletter
Newsletter